Hoy dejo las redes sociales.
Siento que agoté mi bienvenida. No tengo más que decir. Es una sensación que me acecha desde hace semanas; mi actividad en redes sociales cayó. Cuando pasas todos los días conectado y usas cada publicación para medir tu carrera literaria, comienzas a perder de vista quién eres.
Me agotó al punto de entrar en pánico y sentirme exhausto; razones suficientes como para abandonarlas hace rato. Es lo que me llevó al día de hoy. Llegué hasta aquí; hazlo de una vez. El esfuerzo que invierto supera cualquier resultado, y a esta altura es un problema; si me siento así, puede que ya no valga la pena. Puede que solo me esté lastimando a mi mismo.
Amanezco mirando mi teléfono. Me duermo bañado por el brillo de la pantalla. Pienso si dejar las redes sociales cambiará algo. Probablemente no, y sin embargo no puedo dejar de mirar.

Siempre tengo listo un puñado de tweets y publicaciones para usar, con días o semanas de anticipación. Me mantienen en calma, seguro de que siempre tendré algo relevante que decir, o por lo menos algo gracioso, inteligente o digno de un click. No quiero que me sorprendan con la guardia baja. No quiero quedarme mudo.
Cada noche, alrededor de las diez, termino en el mismo lugar: mi escritorio. Suelo quedarme dormido ahí, me despierto a mitad de la noche con media oración escrita y sin saber cuánto tiempo pasó. Reviso una lista de tareas que por lo general son proyectos de Civil Coping Mechanisms, Electric Literature y uno o dos guiones. Sumas una novela y algunas propuestas y tienes el trabajo habitual: un poco de tipeo en InDesign, algunos bocetos de comunicados de prensa, un banner para diseñar, una sesión de escritura para tus momentos libres; así es una noche cualquiera, y ya estoy agobiado. Siento la horrible oleada de agotamiento que provoca estar despierto desde las seis de la mañana, y ya casi salgo del escritorio para ir a la cama. Un par de sorbos de café y, en poco tiempo, la inyección de cafeína me permite seguir adelante.
Abro InDesign, miro la rueda girar y la pantalla de inicio de Adobe mientras el programa inicia lentamente. Mi atención se disipa, el cursor se mueve hacia la pestaña con el pájaro azul. Solo hasta que termine de cargar el programa, me digo, y comienzo a leer, ansioso por ponerme al día. Cuando aparece la ventana que me pregunta si tengo tipografías instaladas, ya estoy demasiado ocupado, y cliqueo en cancelar. Dirijo mi atención a Facebook en busca de una respuesta más inmediata. Tengo trabajo que hacer, pero me miento y me convenzo de que puede esperar.
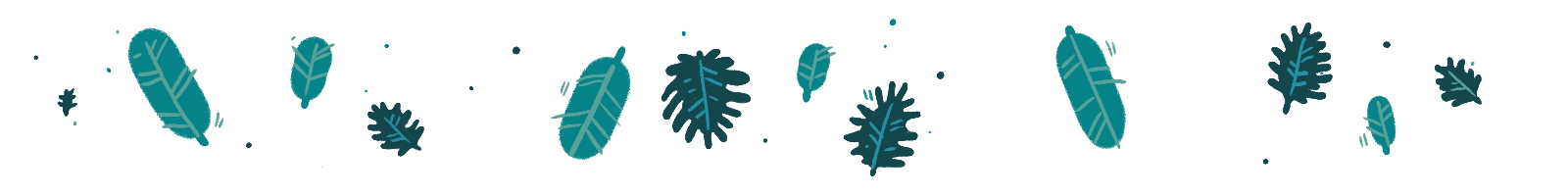
Reviso las noticias, doy “me gusta” y hago comentarios a discreción. Quizás comparto algunas cosas; no tiene nada de malo uno o dos compartidos antes del mediodía. Es temprano, pero nunca lo suficiente como para compartir contenido.
Veo que alguien que conozco sube algo que no solo es inteligente, sino absolutamente relevante. Me siento desnudo, preocupado, ansioso. Me molesta. Le pongo “me gusta” y comento, como corresponde; al mismo tiempo lo envidio, porque no tengo nada mejor que decir. No tengo nada.
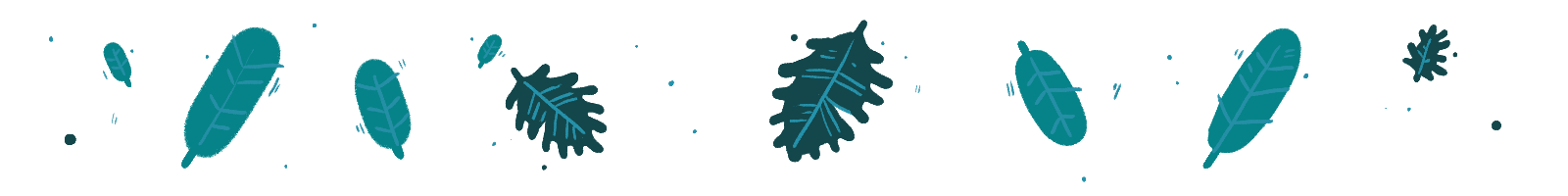
Lo único que deseo es tener algo relevante que decir.
Me doy cuenta que la persona con la que chateo sube una publicación sobre lo que hablamos, me cita y me etiqueta. ¿Qué hacer en este caso? Le doy "me gusta", hago un comentario genérico, y me quedo mirando que otras personas hacen lo mismo. Veo que la publicación obtiene 50 "me gusta" en 15 minutos. Siento envidia, y no sé por qué. Deseo un tipo de respuesta así. O una respuesta mejor.
Lo único que deseo es tener algo relevante que decir. Escribir una publicación me lleva más tiempo del que estoy dispuesto a admitir. Y aún así dudo de cada palabra que elijo. Mientras que mi amigo convirtió su publicación en una conversación con más de 60 likes, y 80 comentarios.

Mis compañeros de trabajo se detienen en mi cubículo y me preguntan si quiero almorzar con ellos. Me esfuerzo en declinar amablemente su invitación mientras pienso en algún epitafio virtual que no suene vanidoso ni parezca que estoy obsesionado conmigo mismo. He visto casos de personas que se despiden con gracia de su presencia en redes sociales. Hay quienes ni se molestan y se van en silencio. ¿Cómo lo hacen? Veo cómo el mundo online sigue adelante sin mí y me siento ridículo por pensar que mi participación (o la falta de ella) podría, de algún modo, mover montañas.
Siempre me juzgo según mi rendimiento en redes sociales.
Mi mezcla de vergüenza y odio hacia mí mismo consume mi hora de almuerzo. No me interesa ni siento que merezca comer; toda mi atención se centra en escribir una despedida que tenga sentido para mis amigos y seguidores. Comienzo a investigar cómo hacer un backup de mis cuentas. No sé por qué, pero lo investigo en caso de que no poder mantenerme alejado de las redes.
No encuentro la información que busco. Desesperado, vuelvo a la pestaña de noticias. Me doy cuenta que no tengo la cantidad de notificaciones que solía tener a esta hora, y me pongo tenso, mi corazón se acelera. Siempre me juzgo según mi rendimiento en redes sociales.
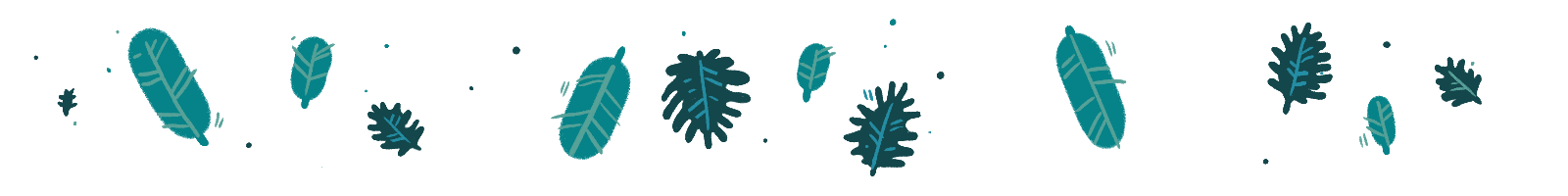
Regreso a una idea que ronda mi cabeza desde hace semanas, hasta meses: la relevancia. ¿Quién tiene relevancia? ¿Alguien realmente puede tenerla? Y si la tienes, ¿Por cuánto tiempo puedes conservarla? No estoy seguro si tuve relevancia en algún momento, pero ahora mismo no siento que importe. No importa del mismo modo que yo mismo importo.
Lo que me llevó a hacer todo lo que hice para ganar notoriedad en primer lugar es la necesidad de importar, de valer para algo, de ser relevante. Todos queremos que nos vean como personas inteligentes o astutas. Es lo que me lleva a publicar impulsivamente, a ganarme al lo menos un puñado de likes. En Twitter ignoran mi publicación. No debería haber publicado nada. Ya está, me digo, esta es mi última publicación.
Todos queremos que nos vean como personas inteligentes o astutas.
No es la primera vez que un tweet no causa casi ninguna impresión. De hecho, tuve tantos fracasos que cada vez que una publicación no mide bien sufro un pequeño ataque de pánico. El promedio para una pieza exitosa es una escala descendente. Solía ser dos docenas de “me gusta”, un puñado de favoritos, quizás un retweet. Una vez que llegas a eso, te esfuerzas en mejorar las estadísticas. Al poco tiempo, nada es suficiente.
Mi publicación aún está fresca, pero no tiene muchos “me gusta” inmediatos; el tweet no llama la atención. Elimino la publicación y el tweet. Me aseguro de copiar y pegar su contenido en un documento de Word para investigarlo.
Reviso la publicación. Publico un tweet con el mismo contenido. Reviso pestañas de manera febril en busca de algún tipo de cambio, alguna explosión de datos. La encuentro en Twitter: 150 vistas, ninguna interacción. Borro el tweet sin siquiera mirarlo y voy a Facebook. Siento que en mi frente crece una presión que emana calor hacia la parte superior de mi cabeza. Comienzo a sentirme mareado. Otra migraña, deduzco. Pero no puedo enfocarme en aliviarla, estoy demasiado ocupado eliminando la publicación de Facebook. Estoy ocupado dedicando mi tiempo, energía y horas de vigilia a la versión de mí que vive en internet.
Respiro agitado mientras pienso que quizás pueda ser reemplazado.
¿Por quién? Alguien inteligente, capaz de convertirse en un mejor ciudadano literario, un mejor editor, un mejor proveedor de tweets motivadores. ¿Cuál es el costo? Quizás tiempo, o energía. Solo sé que ya no soporto estar en este cubículo. Espero a que no haya nadie para escabullirme a un baño vacío. Ocupo el lugar más alejado, contra la pared, me siento en el inodoro, pongo las rodillas junto a mi pecho para que no puedan verme por debajo de la puerta y crear la ilusión de que no hay nadie.
Huelo la mezcla de detergente y excremento que existe en la mayoría, acaso en todos los baños públicos. No puedo respirar. No puedo superar el hecho de que no poder resolver mi publicación; pienso sobre relevancia. Pienso sobre lo que realmente tengo para decir, en un sentido relevante, y me quedo con las manos vacías. Observo las paredes del casillero del baño, escucho que alguien entra, usa el mingitorio, y sale sin notar que estoy ahí. ¿Por qué me escondo? El olor comienza a darme arcadas. No es sino hasta que estoy agitado sobre el inodoro, arrodillado en las baldosas del baño, que me doy cuenta que tengo un ataque de pánico.
El ataque de pánico provoca que tema tocar mi computadora. Tengo miedo de haber publicado algo autodestructivo o de perder toda mi relevancia. O las dos cosas. Agrego una tercera: mi presencia en internet es inexistente, cada publicación, tweet y foto desaparecen, se convierten en el material del que están hechas las pesadillas. Y un poco de raciocinio para poner todo en perspectiva: ¿Por qué me importa tanto todo esto?
De vuelta en el cubículo, logro recuperarme. Pero la pregunta sigue: ¿Qué estoy intentando decir? La pestaña del navegador sigue ahí. Es la única que aún no cerré. Me siento un fracasado. Debería dejar las redes sociales. En mi cabeza oigo siempre lo mismo: hazlo, a nadie le va a importar. Y realmente lo creo. Aún lo creo. En serio ¿Por qué importaría?
Me digo que se terminó; admito que soy igual a que tantas otras personas que se quemaron y perdieron de vista aquello que los llevó ahí en primer lugar. Casi me siento aliviado; puedo respirar. Ya me puedo ir.
Pero me quedo durante otra media hora. Paso mi tiempo mirando videos de YouTube que muestran recorridos de videojuegos, lo único que parece relajarme. En un momento, la pestaña de Facebook parpadea: me enviaron un mensaje. Es alguien a quien nunca conocí en persona, pero es más cercano que muchos de mis amigos en la vida real.
Cada vez que alguno necesita hablar con alguien, estamos ahí para escucharnos. Yo estaba para él. Y él para mí. Me envió un mensaje para pedirme un consejo. Al parecer, estaba atravesando una crisis que podía llevarlo a terminar con su carrera como escritor. Casi no veo los mensajes, por temor a que me mantuvieran conectado. Y así lo hicieron: él es la razón por la que sigo aquí. Me quedo por la comunidad, el apoyo que existe detrás de la sobrecarga informativa.
¿Qué importa si no soy relevante, y si mi presencia en redes sociales se evapora con el tiempo? Si me cuesta tanta ansiedad y agotamiento, debe existir una razón más allá de la relevancia.
Necesitaba ese mensaje. Necesitaba su mensaje más de lo que él necesitó mi respuesta.
Si bien lo olvido durante momentos de pánico y ansiedad, estoy en las redes sociales por una razón: la búsqueda de relevancia o, en el sentido más estricto del término, de validación, un imperativo clave en la búsqueda de la humanidad por un sentido. La autodefinición se mezcló con las redes sociales. Todos estamos aquí por el resto.
Amanezco mirando mi teléfono. Me duermo bañado por el brillo de la pantalla.
***
Michael Seidlinger es autor de varios libros, incluído The Strangest (El más extranjero) una interpretación moderna de El extranjero de Albert Camus. Es jefe de editores en Civil Coping Mechanisms, una imprenta independiente especializada en ficción innovativa, no ficción y poesía, y editor de reseñas de libros en Electric Literature.
Aquí puedes saber más sobre The Strangest.

