Me gustan las cosas bonitas, como a todo el mundo. Quizá cada uno tengamos un concepto ligeramente diferente de lo que es belleza, sobre todo en lo referente al cuerpo humano: quizá unas pecas puedan ser el origen de una disputa, una barba o la ausencia de ella, o un abdomen ligeramente más prominente que el de la media. A cada uno nos gusta una cosa, pero dentro de eso, todos tenemos un concepto de belleza al que nos gustaría llegar. Y que es, por supuesto, siempre inalcanzable para nosotros mismos.
Nadie se tiene a sí mismo como referente de belleza –o eso me gustaría creer–, por lo que me parece absolutamente imposible evitar sumirme en el placer culpable de contemplar la belleza ajena. Antes lo hacía de manera casual, abriendo una revista de moda masculina, eligiendo qué cuerpo pediría si un genio apareciera en mi salón y mirando fijamente ese anuncio en el que David Gandy posaba en bañador… y así era feliz; ese gesto puntual satisfacía con creces mi necesidad. Pero entonces llegó Instagram y lo mandó todo a la mierda convirtiendo algo casual en una rutina diaria, normalizando mi exposición a LA BELLEZA y convirtiendo eso que antes parecía algo excepcional en habitual. Porque joder, qué de gente guapa hay por el mundo.

Ahí es donde empiezan los problemas para alguien como yo: un chico gay en la treintena que empieza a sentir en sus carnes la presión que la sociedad –y sobre todo de un colectivo que le da al físico una importancia muy alta– ejerce sobre la imagen que tiene de sí mismo. Porque de repente soy yo el que dejo de ser “normal”. Mis michelines dejan de ser “normales” porque ya no los comparo con el estómago perfectamente cincelado de un modelo archiconocido, sino con algo más cercano como el estómago también perfectamente cincelado de mi vecino del tercero al que CASUALMENTE encontré en Instagram. Y mi vecino es un tío normal; tiene más o menos mi edad, tiene sus amigos, su novio –que no es tampoco nada del otro mundo– y un trabajo con el que ganará al año más o menos lo que yo. Es tremendamente normal. Preocupantemente normal. Sin embargo ha alcanzado esa cima de la belleza a la que yo solo aspiro y eso, por supuesto, me afecta.
Me afecta abriendo una serie de incógnitas antes desconocidas y peligrosas para alguien que está en su derecho a comenzar su crisis de los 30 y a llorar si quiere porque es su fiesta. Por ejemplo, ¿tendrá esto algo que ver con la edad? Cuando tenía veintipocos y la actitud de comerme el mundo –y al parecer por aquella época no era consciente de que me lo iba a comer literalmente– mi imagen real distaba tremendamente de mi imagen mental. Mi relación con mi propio cuerpo era tan buena que lo miraba como se mira a tu pareja en los primeros compases de una relación, como si fuera la persona más guapa que hubieras visto jamás. Tenía que mirarme al espejo para comprobar que no, que esa piel perfecta y esos brazos torneados que iba luciendo por la calle en mi cabeza al ritmo de la música en mi iPhone solo estaban ahí, en mi cabeza. Y así fue durante muchos años en los que no imaginaba que llegarían los timelines en los que se “colarían” fotos de chicos “en el gym” o “aquí sufriendo” luciendo cuerpos que sí encajaban con eso que yo había idealizado. Años en los que mi relación con mi cuerpo fue perfecta; en los que las comparaciones con otras personas de mi entorno siempre las ganaba yo porque era yo el que repartía las cartas y a mi autoestima, inocente e ingenua ante la realidad de lo que le rodeaba, le apetecía amañar la partida. Años en los que mi cuerpo y yo compartimos una relación de largos paseos juntos comiendo helados y cenas compartiendo espagueti como la dama y el vagabundo. Nos queríamos. Nos cuídabamos todo lo que podíamos el uno al otro. Nuestras peleas siempre terminaban en un abrazo y siempre había una palmadita en la espalda de recompensa por el trabajo bien hecho.
Como ese dicho popular que afirma que la ignorancia es el camino a la felicidad, mi conocimiento acerca de la belleza que existe en el mundo no ha hecho más que señalar con un marcador rojo todos los defectos que tenía, aquellos en los que todavía no había reparado y probablemente otros cuantos que son de mi propia cosecha. Y lo peor de todo, Instagram, convirtiéndose en aquella revista masculina de moda pero de una manera dolorosamente real e intrusiva, le ha robado a mi inocente gesto de contemplar a David Gandy en un anuncio durante un –no tan largo, de verdad– rato una de las cosas que más importancia tenían para mí en todo esto: la aspiracionalidad. Yo quería ser David Gandy, quería todo lo que implicaba ser David Gandy, quería ese cuerpo, quería esa cara, su cuenta corriente, la atención que recibía… el paquete completo en todos los sentidos. Pero ahora yo no quiero ser mi vecino. ¿Para qué? Es igual que yo. Tiene defectos como que canta fatal en la ducha y yo lo hago mucho mejor; mi envidia se ha reducido a una mera cuestión física y ha dejado en evidencia que esa relación antes sanísima, ahora es digna de un sketch de José Luis Moreno.
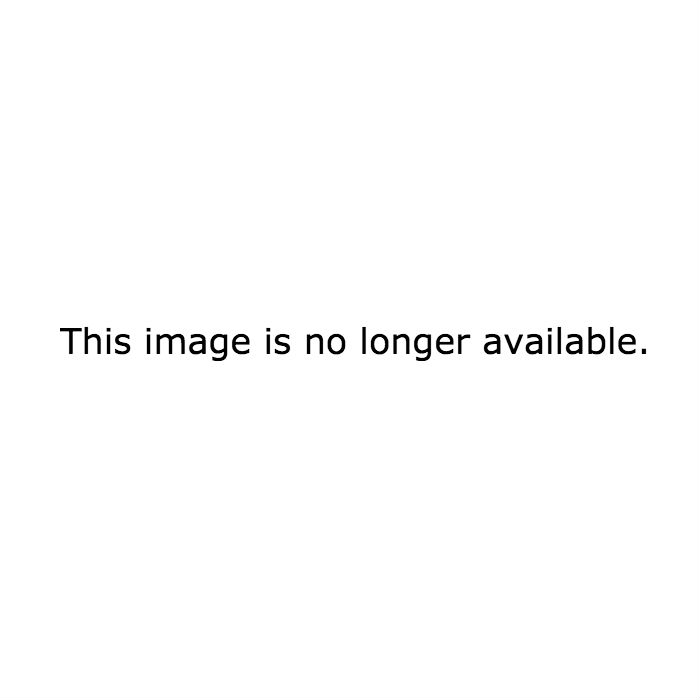
Sin embargo el agravio comparativo a caballo de una sencillísima aplicación llegó a mi vida y, con la ayuda de algunas otras situaciones (cambios de rutinas, pareja, pizza) cambió por completo una de las relaciones más importantes de mi vida. Ahora todo son celos de otras relaciones mucho más sanas (“¿has visto? El vecino ha ido hoy también al gimnasio y tú no te levantas de este sofá desde 1997”), falsas promesas que dicen que todo volverá a ser como antes y reproches. Muchos reproches.
No os voy a engañar, sé que estáis pensando que podría dejar de seguir a esa gente. Que podría simplemente desinstalar esa aplicación y vivir feliz en mi ignorancia. Que esas personas que me hacen sentir mal con mi cuerpo están buscando, de alguna manera, la validación en forma de likes que a mí me gustaría ser capaz de darme a mí mismo. Que soy un quejica que simplemente no es capaz de adaptarse a la vida moderna y que tan bien no estaría mi relación con mi cuerpo si una aplicación de fotografía puede hacer tambalear sus cimientos. Y no os faltaría razón. Como el que se sienta encima de una caja de pólvora –espero que nadie haga esto en realidad, pero esta comparación me venía muy bien–, todo está muy tranquilo hasta que deja de estarlo. Y quizá esa aplicación y ese timeline que señalan con el dedo mis defectos simplemente han sido la chispa que me han hecho darme cuenta de dónde tenía apoyadas mis posaderas. Quizá esa relación que yo consideraba sana nunca lo fue y simplemente he pasado drásticamente de un extremo a otro de la balanza. Porque en realidad no es mi timeline el que me señala con el dedo, sino yo.
Seguiré maldiciendo cada vez que tenga que –porque tengo que, no tengo opción– darle like a uno de esos cuerpos esculpidos en mármol con caras de dios griego, seguiré mirándome la barriga y sintiéndome un poco culpable por llevar un año pagando la cuota del gimnasio sin haber puesto un pie en él, pero intentaré dejar de culpar a otros por el hecho de no poder imaginarme a mí mismo con unos brazos de acero que no tengo. Porque no los tengo. Y eso está perfectamente bien.
La semana del cuerpo está dedicada a generar contenido que explore y celebre nuestra complicada relación con nuestro físico. Lee más artículos aquí.



