La última vez que visité a mi madre en Florida fue hace años. A la mañana me despertaba y una taza de café vacía y una cuchara sobre una servilleta de papel me esperaban, justo frente a la máquina de café, junto con su gran jarra de vidrio llena de café que parecía haber sido hecho hace tiempo, cada vez mejor y con más cafeína con cada minuto que pasaba. Llevaba mi taza a la terraza cubierta y me reunía con mi madre dentro de la bruma de humo de cigarrillo que llenaba la habitación, una atmósfera aparte. Nos despabilábamos con café y nicotina (yo, como fumadora pasiva).
Una vez despiertas, recorríamos las tiendas de descuentos que limitaban con la ruta de su pueblo, en el medio de la nada. En la tienda de caridad, yo agarraba un carro y recorría el estante de vestidos que se extendía por toda la pared del local. El carro se transformaba rápidamente en una montaña de tiras náuticas, metálicos brillantes, lentejuelas y caftanes estampados. Luego revisaba las polleras, los tops, y las ropas de gimnasio, para encontrar algunas calzas estampadas Danskin de los ochentas. Iba a ver zapatos prestando atención por si había un par de esos zapatos ortopédicos horribles que están de moda, o algunas sandalias típicas de Florida. Luego metía mi carro (a esa altura tan lleno que casi no veía por sobre la montaña de ropa) en los probadores y pasaba la próxima hora probándome todo.
A veces, luego de las tiendas de descuento visitábamos el geriátrico, donde los ancianos de la zona hacían artesanías, bolsos de mano y edredones de aspecto muy artesanal que siempre amenazaba con llevarme a San Francisco y vender a cuatro veces más de su valor original. Luego quizás tomábamos un helado, y al rato cenábamos, unas veces comida china, otras un bife instantáneo sacado del congelador. Después íbamos al bingo y pasábamos la noche jugando ahí.
Era tarde, entrada la noche, cuando las cosas se ponían extrañas para mí. ¿Extrañas? Quizás eran normales. Aunque es raro que algo así sea normal, ¿no? Eso es lo extraño. O la situación es rara, o la rara soy yo por creer que es normal. La situación a la que me refiero es la que viví con el marido de mi madre, mi padrastro (o bien, para ser legalmente correctos, mi padre, ya que me adoptó legalmente hace treinta y tantos años) cuando entré a la adolescencia. Este hombre, discapacitado por una enfermedad espinal rara y terrible, que suele sentarse en la terraza interna y fumar cigarrillos mentolados en una niebla analgésica, es también el hombre que abusó de mí sexualmente durante mi adolescencia.
Cuando nos conocimos, tenía una gruesa melena rubia, un aro en la oreja (en la oreja que no era gay; eran los años 80) y un tatuaje hecho a mano de una cruz en uno de sus nudillos. Desde que comenzó su enfermedad está muy hinchado o demasiado flaco, con la piel que cuelga de sus huesos. En su asiento de la terraza cubierta se enrolla en una bata de baño dentro de la que arropa a su perro, un maltés ruidoso y escurridizo. Fuma y ve televisión, o garabatea papeles con los lápices de colores que le compré. A la noche, cuando mi madre se iba a su turno nocturno de enfermera, nos quedábamos a solas, él y yo. Normal y extraño.
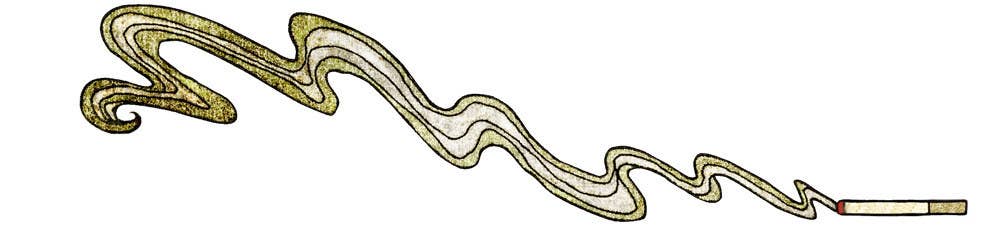
Llamar “abuso sexual” a lo que sucedió entre mi padrastro y yo es controversial, por lo menos en mi familia. Su crimen fue fisgonear. Se aprovechó de los agujeros de las cerraduras en nuestra casa vieja en Nueva Inglaterra. Usó el espacio que ofrecían las ranuras entre los marcos y las puertas para poder mirar hacia adentro. Modificó las muescas y abolladuras de la casa, cavando sus propios túneles en la puerta del baño y en las paredes de mi habitación. ¿Cómo me enteré de esto? A través de una cuidadosa investigación.
Antes de la investigación viví años de sospechas, tenía una corazonada de que algo muy malo sucedía en mi casa pero, al principio, me rehusé a creerlo. Sentada en el retrete del baño pequeño, escuchaba el crujir de la madera del piso justo afuera. Me levantaba rápidamente y encontraba a mi padrastro al otro lado de la puerta, jugueteando con la caja de cable de televisión. Pero ¿Por qué? Si teníamos control remoto. Y bueno, por algo será. Otras veces escuché el ruido inconfundible de algo que se apretaba contra la puerta del baño. Es el gato, es el gato, es el gato, me repetía mientras estaba en el baño con una copia de la guía de TV en mi regazo. En mi casa, al baño le decíamos “la biblioteca”, la gente solía encerrarse ahí con una copia de The National Enquirer. Era difícil concentrarse en leer con ese crujido, con la guerra que estallaba en mi cerebro adolescente: ¿Está pasando esto?/No, no esta pasando/Esta pasando/No, no, no está pasando y eres una pervertida sólo por imaginarte algo así. Tenía unos 16 años.
Me sentía una pervertida. Sentada en mi habitación, donde pintaba en el suelo letras de canciones de bandas góticas que me gustaban con esmalte de uñas negro, donde me pintaba los labios de negro y cantaba en el espejo canciones de Siouxsie Sioux, en mi propio mundo lleno de música cuando, de un modo repentino y escalofriante, comenzaba a pensar que mi padrastro podría estar mirándome y me congelaba. A veces hacía cosas extrañas. Hacía muecas monstruosas, sacaba la lengua como Kali. Me agarraba los pechos de forma grotesca. En parte pensaba ¿Quieres un espectáculo? ¡Aquí tienes! Aunque más bien era Si realmente supieras que está allá afuera no estarías haciendo eso, por lo tanto no está ahí. Estás loca. Me sentía demente. Quizás fuera así la manera en la que la gente se vuelve loca. Apagaba la luz y me metía en la cama, luego me daba cuenta que tenía que orinar y saltaba de la cama de nuevo, sorprendiendo a mi padrastro al otro lado de la puerta de mi habitación. Estaba yendo a tientas al refrigerador, “Tengo hambre”, balbuceaba mientras metía su cabeza en la luz fría. El resto de la casa estaba totalmente a oscuras, ni una luz prendida. ¿Por qué caminaría por la casa sin prender ninguna luz? Me apresuraba a ir al baño, cerraba la puerta con cerrojo y miraba el ojo de la cerradura, lleno de algodón, mientras orinaba.
Recién a los 21 años decidí hacerle caso a mi intuición y revisar mi casa con detenimiento. Las muescas de la puerta del baño se alinean perfectamente con las del marco, creando una mirilla perfecta. Al agacharse y ajustar la mirada se ve el retrete, está justo ahí con su tapa de plástico rosa acolchonado, el tipo de asiento que te calienta el trasero cuando te sientas. Las muescas que hay entre los paneles de mi habitación se convierten en agujeros perfectos, casi como si hubiesen sido fabricados, que lo fueron. En el fondo de mi pasillo, al correr una tira de aglomerado apoyada contra la pared hay un gran hueco que parece haber sido picado. El hueco está cubierto con una tira de cinta adhesiva, gastada y seca de haber sido despegada varias veces. Cuando la despegué por primera vez, cayó al suelo como una hoja seca. A través del hueco, se veía mi cuarto, como un diorama, una casa de muñecas. Mi cama, los pósters en mi pared, mi estantes con libros y discos. Mi piso escrito, mi armario con espejos. La única que faltaba era yo.
Al descubrir todo esto, dormí algunas noches hecha un nudo en el piso, con las frazadas amontonadas al lado de la puerta. Cuantas más evidencias encontraba, más necesitaba encontrarlo con las manos en la masa. La ansiedad no me dejaba dormir y el polvo del suelo se acumulaba en mi nariz. Con el tiempo, volví a dormir en mi cama. Lo último que necesitaba mi estado mental ya de por sí frágil era sumarle toda la mierda psicodélica de la falta de sueño.
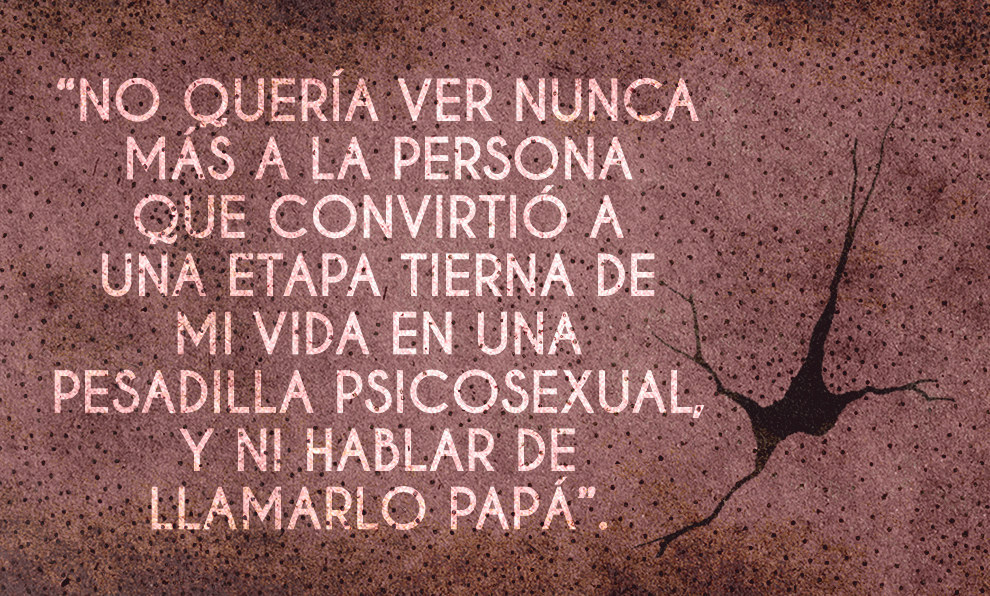
Mi padrastro me confesó lo que había hecho una noche a comienzos de otoño. Sólo fue necesario insistir, convencerlo de que lo había descubierto, que a esta altura no tenía sentido negarlo. Se resistió, luego confesó. Mi madre estaba en el bingo. Yo estaba a punto de mudarme, o de irme a vivir (muy prematuramente) con mi primera novia. Las lágrimas de mi padrastro me congelaron el corazón. Cómo se atreve a llorar, cómo se atreve a rebajarse y disculparse, cómo se atreve a empequeñecerse luego de espiarme todos estos años. Cómo se atreve a volverse patético solo para que pueda perdonarlo. Me rogó que no se lo diga a mi madre.
Sólo pensar en no contarle, o no contárselo a nadie, me resultó repulsivo a un nivel físico. Mi cuerpo se agitó al pensarlo. Era como si él me estuviese pidiendo ser cómplice de mi propia violación, que me una a él en mi propio abuso. No tenía razón para pensar que mi madre no me apoyaría, y aquí estaba él, tratando de privarme del apoyo, el amor y el cuidado, precisamente lo que necesitaría para procesar, y quizás superar esto. No podía verlo más en ese estado suplicante y desesperado. Me fui a mi habitación y cerré la puerta en su rostro, y cuando intentó hablarme desde el otro lado, arrojé cosas contra ella — una caja de joyas, libros, botas, lo que tenía a mano. Le grité hasta quedarme afónica: “¡Aléjate de mi! ¡No me hables! ¡Te odio! ¡Basta, basta, basta!
Finalmente se detuvo, dejó de hablar y se escabulló a otra parte de la casa. Por supuesto que se lo diría a mi madre. Si mi esposo hubiese abusado a mis hijas, lo hubiese querido saber. Ni por un segundo se me ocurrió callarme una cosa así.
Mi madre pareció aturdida por la noticia. Luego desconsolada. Probablemente siguió sintiéndose aturdida y desconsolada al pasar rápidamente a modo de “control de daños”, minimizando lo que sucedió, remarcando el arrepentimiento de mi padrastro, hablando a su favor sin parar, suplicandome que deseche mi “enojo tóxico” y lo perdone cuanto antes.
“Entiendes que esto es abuso sexual”, insistí a mi madre, que palidecía antes la violencia de estas palabras. ¿Qué cosa es abuso sexual?
“Nada más le gustaba mirarte leer en tu cuarto”, dijo. “Nada más le fascinabas”. No hay nada desagradable ni horripilante en eso. Es un fisgoneo totalmente sano.
Para ser claros, las agencias gubernamentales que se encargan de asuntos como este consideran dichas situaciones como abuso sexual. La policía, los servicios sociales infantiles, estas entidades ponen al “fisgoneo” como prioridad en su catálogo de abuso sexual. Mi madre debió haber sabido esto, incluso mientras trataba de anular lo que hizo su marido. Me suplicó que no lo denuncie, ya que podía perder su licencia como enfermera. Debió haberlo sabido. Sin embargo, el análisis predominante en mi casa era que él nunca me tocó. Nunca me puso una mano encima. Eso es abuso sexual. “Ella no sabe lo que es el abuso sexual”, le dijo a mi madre nuestra vecina cuando ella compartió nuestro drama familiar. Aparentemente, ella lo sabía. Las manos de su propio padrastro recorrieron todo su cuerpo. Y es verdad. Nunca me tocó.
Mi familia cayó en la grieta entre lo que yo sabía que pasó (un tipo extraño y encubierto de abuso sexual que jugó con mi mente por años y me atormentó por dentro) y lo que ellos insistían que sucedió, el poco juicio de un triste alcohólico que desde entonces dejó de beber y pidió perdón, y por qué tenía que ser tan severa, tan llena de odio que no podía perdonar a este hombre tembloroso y amable que ahora quería morirse, realmente morir porque no podía perdonarlo ni volver a llamarlo “papá”. Esta información me fue entregada entre llantos por mi madre, que también quería morirse porque su familia había sido quebrada y la responsabilidad no era de su marido y lo que hizo, sino de su hija y su negativa a perdonar, su insistencia en decir que había sido abuso sexual cuando nadie le puso un dedo encima.
A veces, sigo buscando definiciones de abuso sexual infantil solo para asegurarme de no estar loca, de que esto que definió e impactó tanto en mi vida y mi persona es real, que no son ilusiones mías y busco victimizarme, esas cosas que la gente dice sobre las mujeres que reclaman (y reclaman, y reclaman) por el abuso sexual. La busqué antes de escribir este ensayo, para asegurarme si el mundo aún considera al voyeurismo como un abuso. Lo sigue considerando así. Y ha empeorado durante el tiempo que pasó desde mi abuso en los 80. Ahora existen cámaras digitales y celulares. Puedes tomar una foto secreta de tu hijastra desnuda sin tener que arriesgarte a ser encarcelado luego de enviar a revelar tu rollo de fotos. Me alegra que no existiera esa tecnología durante la época de mi abuso.
Luego de hablar con ella, durante los efectos residuales del tema, la época de “Quiero morirme” y “Esto lo está matando” y “Por dios, está arrepentido, por qué tienes que ser tan cruel”, mi madre decía que hubiera preferido no saber. Hubiese preferido seguir viviendo con su esposo y mantener intacta su relación, sin conocer esa revelación. Esto es algo que aún me resulta difícil de comprender.
Nunca me arrepentí de contárselo a mi madre, incluso cuando se desintegró cualquier ilusión de cuidado y apoyo que tenía. Ni cuando estaba claro que dejar a su marido no iba a ser una opción, ni una separación piloto, ni siquiera echarlo por una semana. Ni cuando me negué a dirigirle la palabra, y las conversaciones con mi madre se convirtieron en ella hablando por él, haciéndome saber cuánto lo lamentaba, lo miserable que se sentía. Su infelicidad fue un gran peso para mí. Nunca fui feliz al escuchar que mi padrastro quería morir; no fui vengativa excepto al comienzo, cuando sentía que había perdido un poco la cabeza. Si este hombre, que me había amado tanto, que en la superficie había actuado como un excelente padre, si un hombre así podía hacerme esto, ¿Qué hay del resto de la gente? ¿Acaso todos son dos personas, una que es buena contigo y otra que te traiciona una y otra vez?
Mi novia de ese entonces y nuestro pequeño círculo de amigos éramos jóvenes lastimados, que luchábamos con los residuos de familias tóxicas y con un mundo incluso más grande y tóxico. Comenzaban los 90, y mi novia luchaba con los recuerdos del abuso sexual de su abuelo; devoramos el libro de autoayuda The Courage to Heal (El coraje de sanar), y ella me convenció de que era probable que mi padre biológico también me haya abusado sexualmente, ya que mi vida de fantasía era muy violenta y perversa. Me encogí de hombros; ¡Por qué no, probablemente lo haya hecho! Cualquier cosa horrible podía pasar, ¿no? Brad acababa de enterarse que era VIH positivo mientras se alejaba de su estricta familia mormona. Annie y la mejor amiga de Jessa fueron asesinadas en un tiroteo en una escuela, y además Jessa fue asaltada sexualmente en una fiesta la otra noche así que todos tuvimos que encontrar y darle una golpiza al chico que la tocó. Eramos un hervidero de furia y dolor, una banda de chicas perdidas. Nos sentábamos juntas en cualquier casa, tomábamos vino y compartíamos historias dolorosas. Les conté como, la última vez que visité a mi madre, me metí en el vestidor de mi padrastro y arruine su pornografía con autoadhesivos de Queer Nation. Entusiasmado, Brad me pidió su número de teléfono, llamó a mi padrastro y lo amenazó con violarlo y contagiarle el SIDA. Eramos poco más que adolescentes pero ya habíamos sido dañados y queríamos que todo este mundo abusivo se venga abajo con nosotros.
Mi madre me levantó en peso por arruinarle la pornografía a mi padre luego de encontrar algunos números de On Our Backs, una revista de lesbianas, en mi habitación. “Si está bien para tí, está bien para él”, me dijo con aspereza. ¿Mi propia madre me estaba hablando sobre la colección pornográfica de mi abusador sexual? No, no era mi abusador sexual, sino mi padrastro, mi padre, y todo estaría genial si solo pudiese superar mi locura y llamarlo papá de nuevo.
Parecía sensato no querer ver nunca más a la persona que convirtió a una etapa tierna de mi vida en una pesadilla psicosexual, y ni hablar de llamarlo papá, pero mi madre no paraba de intentar que hable con él. Así que también dejé de hablar con ella.
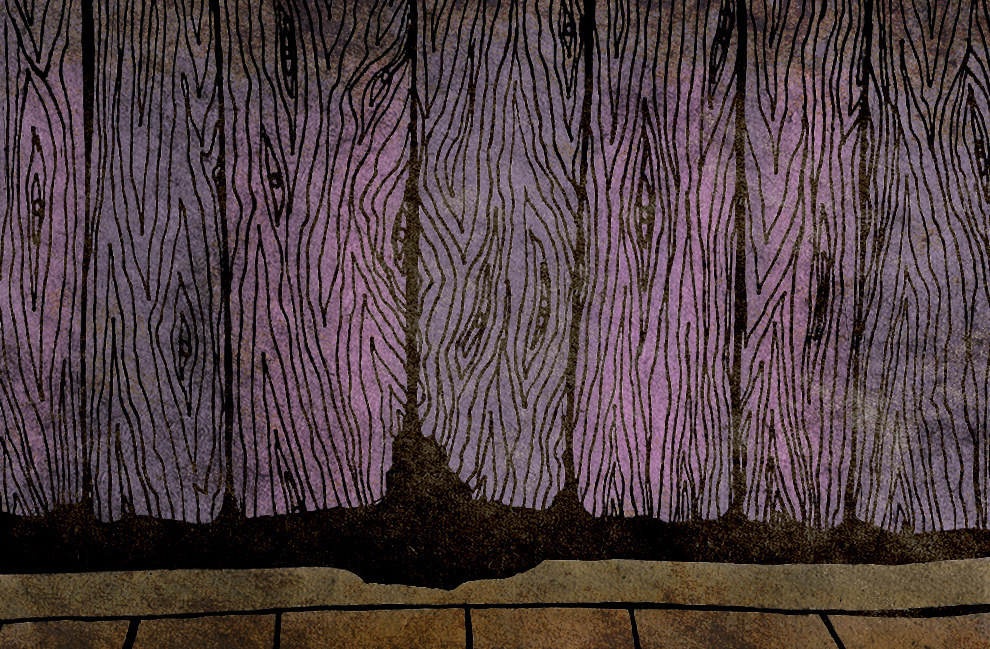
Es muy difícil no hablar con tu madre, o por lo menos para mí. En esa época recién llegaba a San Francisco, tenía 21 años, estaba muy perdida y a la deriva. Caminando por las calles extrañas de mi nuevo hogar me invadía una extraña fantasía: mi madre consultaba a un psíquico, que miraba en una bola de cristal y le contaba lo que veía. Tu hija está caminando por una calle con palmeras, ¡se afeitó la cabeza! Está fumando un cigarrillo, usa botas con agujeros en las suelas que tapa con cinta aisladora. Quería que mi madre me viera. Quería que vea lo que había sucedido. Quería un testigo. Escribí la historia de lo que hizo su marido e hice copias que dejé en varios lugares durante mis viajes a lo largo del país. Antes de irme, y a pesar de las protestas de mi madre, había llamado a mi abuelo y le había contado lo sucedido. “Ehem”, dijo. Eso fue todo. Siguió fumando en silencio hasta que cambié de tema.
Una vez en San Francisco, comencé a escribir poesía, y en los poemas aparecía la historia. Cuando las poesías se convirtieron en memorias, la historia estaba ahí. La gente lo leía, o yo se los leía en noches de lectura y eventos literarios. Los bares eran oscuros, llenos de gente y cerveza, y cuanto más bebía la gente, más fuertes eran los abucheos. “Mucha información” era la frase preferida, y al compartir mi historia descaradamente, algunas mujeres del público se me acercaban luego en el bar y me contaban sus historias. Compañeros poetas que admiraba me apoyaban con compasión. Obtuve un poco de lo que estaba buscando: un consenso, o una garantía de que lo que me sucedió era abuso sexual, compartir historias de otras mujeres que pasaron por cosas similares. La validación y el amor que tantas veces intenté exprimirle a mi mamá me llegó a montones a través de amigos y extraños. Un simple “Qué enfermizo”. Un “lamento lo que te pasó” dicho con sinceridad. No es lo mismo que recibirlo de tu mamá, pero lo recibí. Cuanto más contaba mi historia, más lo recibía. Y poco a poco, me fui volviendo menos loca.
No podía dejar de hablar para siempre con mi madre. Luego de seis meses de silencio volvimos a entrar en contacto, esa vez a larga distancia. La sentía tan lejana que a veces me asustaba. Sentía nostalgia, a pesar de lo enfermiza que había sido mi casa. No le llevó mucho tiempo retomar su campaña a favor de su esposo, que aún lo lamentaba y aún se sentía miserable. Recuerdo haber estado confundida. ¿Me lastimaría hablar con él? Es decir, no había dudas de que las conversaciones con mi madre sí me dolían. Una vez tuve que pedirme el día en el trabajo luego de una charla particularmente mala, en la que comencé a llorar y no pude parar hasta que se hinchó mi cara, me atacó un dolor de cabeza por deshidratación y quedé totalmente exhausta. ¿Saludar a su esposo sería peor que eso? ¿Y qué importa si le hablaba o no? Estaba intentando probar un punto, el punto de que no debería tener que hablar con él, que esperar eso era enfermizo y trastornado. Pero ¿adivinen qué? Mi punto no se tenía en cuenta. ¿Iba a resistirme como alguien que hace una huelga de hambre solo e ignorado, hasta morir?
Pero si hablo con él, ¿No me traicionaría no solo a mí, sino a toda mujer que alguna vez fue abusada, a todos los que se me acercaron luego de una lectura de poesía, a cada mujer que me paró en la calle y me dijo “Leí tu libro. A mi también me pasó algo como eso…”? ¿Me convertiría en algo terrible como una hipócrita, o una traidora? No importaba. Estaba destrozada y emocionalmente entumecida. Le dije a mi madre que hablaría con su marido, y la alegría en su voz fue indescriptible.
Durante nuestra primera conversación telefónica, su marido intentó disculparse, y lo interrumpí en el acto. Si hubiese dicho “lo siento”, tendría que haberle respondido “está bien”, y no estaba bien. Si se disculpaba, me vería obligada a perdonarlo, y no lo perdoné. Ese no era el punto. Quería dejar de sentirme responsable por las fantasías suicidas de mi madre y él. Interrumpí sus disculpas y en lugar de eso hablamos sobre baterías. Él había tocado la batería cuando era joven, en una fiesta para Billy Squier. Siguió practicando hasta que su casa se incendió y la batería se quemó, después de eso no tocó nunca más. En ese entonces, yo era la baterista de dos bandas. Había comprando un set golpeado e incompleto que mayormente se mantenía unido con cinta aisladora, y descubrí que tenía algún tipo de talento natural. Pensé en todas las clases de danza que tomé cuando niña, llevando el ritmo con mis pies. Era algo así, pero con todo tu cuerpo. Ahorré algo de dinero e invertí en un set mejor y completo. Amaba sentarme tras él, era como acurrucarse tras un animal, como si la batería fuera un ser vivo. Me perdía en el ritmo, viajaba fuera de mi cuerpo. Hablamos sobre eso. Y luego cortamos el teléfono.

Es cierto que nadie debería permanecer en contacto con una persona que los abusó. Creo que pedir eso de algún modo es una perpetuación de ese abuso. Lo que pasó en mi familia (no solo el abuso sino sus horrendas consecuencias) me sigue atormentando del modo que me atormentaba mi intuición adolescente. En lugar de pensar Me está mirando, ahora pienso, ¿Cómo mierda terminé hablando con este hombre? En lugar de pensar Por qué piensas eso de tu padrastro, pervertida? Das asco, ahora pienso Por dios, pobre de él, vive con tanto dolor, morirá así y toda su vida fue tan difícil y miserable, su padre le pegaba, su adicción a las drogas, nunca se realizó artísticamente… No hay dónde aterrizar, ya que la situación nunca terminó, de modo que la superación real con la que sueño, nunca sucederá. Lo que existe es esta negociación, un vaivén entre guardarles rencor a él y a mi madre, sentirme ansiosa y atrapada para luego regañarme por seguirme importando luego de todos estos años.
Este drama mayormente sucede en silencio, en mi interior. Estoy tan acostumbrada a él que he comenzado a aceptarlo. Esto nunca se resolverá. Es simplemente así.
La primera vez que volví a ver a mi padrastro fue en el Día de Acción de Gracias hace unos años, cuando aún vivían en Boston. Le dije a mi madre con firmeza que la condición de mi visita sería que no lo llamaría papá. Ella accedió, ansiosa por tenerme en casa. Pero una vez allí, me encontré a mi madre con su cabeza en la mesa de la cocina. “¿Qué sucede?” le pregunté, alarmada. Su marido estaba en el otro cuarto, viendo televisión con mi novia, Meerkat (Otra condición para mi visita fue que me acompañase Meerkat, una mensajera con cara de suricata). Mi madre levantó su cabeza, con la cara roja de llorar y su flequillo húmedo por las lágrimas. “Es sólo que lo mata que no lo llames papá”.
“¡Meerkat!” grité, y arrastré a mi novia fuera de la casa hacia el paisaje de noviembre en Nueva Inglaterra, con nubes bajas y una fina capa de nieve vieja cubriendo el cordón. Temblaba de ira y ansiedad. Dimos unas vueltas a la manzana hasta que pude calmar mi respiración, se detuvieron mis lágrimas de furia, y luego regresamos a la casa. Nos tiramos frente a la televisión y pretendimos que no pasó nada. Sin embargo, dentro mío, algo estaba sucediendo.
Al final de la velada comencé a tener fiebre, y regresé a San Francisco muy enferma.
Con el tiempo mi madre abandonó su insistencia de que llamase papá a su marido. Quizás él la abandonó, no tengo idea sobre el modo en el que charlaron todo esto. Mis visitas, siempre espaciadas, fueron cada vez más tranquilas. Se mudaron a Florida, y resultó refrescante verlos en un nuevo paisaje. Mi madre y yo disfrutamos nuestro tiempo juntas. Pero habían detalles, y aún los hay. Como que ella le diga que vaya a buscarme al aeropuerto solo. El camino desde la ciudad más grande con aeropuerto hasta su pueblo en medio de la nada era incómodo. Mi corazón latía con fuerza. Él encendía cigarrillos con el encendedor del tablero. Si era durante una de mis épocas de fumadora, lo acompañaba, ambos llenamos nuestras ventanas de ceniza mientras, afuera, la jungla salvaje de Florida era una confusión verdosa. Sonaba la estación de rock clásico así no teníamos que hablar, pero cuando sí hablábamos, mi voz sonaba más aguda, más alegre de lo normal. ESTÁ TODO BIEN. ESTÁ BIEN estar atrapada en la cabina de una camioneta con este hombre. Hacía que esté BIEN con mi voz aguda y alegre, con mi sonrisa casual. Tenía que estar BIEN, porque si no estaba BIEN, entonces no estaba BIEN y ¿Qué mierda hacía visitando a esta gente en el medio de la nada en Florida? La ansiedad se cernía en algún lugar del fondo de mi garganta, detrás de mi sonrisa. Y la tragaba.
Durante mis llamadas telefónicas, había otra cosa que hacía mi mamá. Como temía preguntarme si quería hablar con su esposo, me pedía “un momento”, y de repente tenía su voz en mi oído. Siempre sentía un shock ansioso durante este cambio abrupto entre charlar relajadamente con mi mamá a esforzarme en hablar con mi padrastro. Me solía dejar agitada y molesta. Recién este mismo año, luego de un poco de terapia, pude pedirle a mi madre que dejara de hacer eso y que, por favor, me preguntara si deseaba hablar con su marido antes de pasarle el teléfono. Ella estuvo de acuerdo, colgamos el teléfono y lloré en la calle, perpleja ante la agitación que me había provocado pedírselo. Este trauma continuo se volvió tan normal que a veces me sorprende que aún sienta algo al respecto.
Eso es lo que sucedió durante una de mis visitas, hace algunos años. Luego de todo un día de pasear con mi madre, ella se fue a su turno nocturno. Yo dormiría en la cama de ella y su marido. Protesté, ya que tenían una habitación de más con un pequeño futón, ¿no podía dormir ahí? Pero esa habitación era un lío, se había convertido en una especie de depósito, la cama no estaba hecha y ¿por qué no podía dormir en su cama directamente? Ellos ya no dormían ahí. Ambos dormían por turnos en el sofá, ya que cada uno de ellos tenía extraños ciclos de sueño, él por su dolor crónico y ella por trabajo. Así que fui a su habitación. Antes de dormir, llamé al chico con el que salía para darle las buenas noches.
“¿Cómo estás?” me preguntó, inocentemente. Me derrumbé. Me confundían mis lágrimas, no me había dado cuenta qué tan al límite estaba hasta que me lo preguntaron. Todo se sentía horrible y mi pecho se llenó de terror.
“No sé lo que me pasa” le dije, y me respondió “¿En serio?”
Él lo sabía. ¿Por qué querría dormir en la cama del hombre que me abusó sexualmente, a solas con él en la misma casa, y esperar dormir tranquilamente sabiendo que estaba en la otra habitación, fumando como adicto? Me llenó de alivio que mi novio haya comprendido la situación inmediatamente y se haya dado cuenta lo trastornada que era. Incluso hoy, años después, cada vez que alguien reconoce que lo que sucedió y sigue sucediendo no está bien, mi cuerpo se llena de un alivio tan agudo que casi me hace llorar.

Si bien no perdoné a mi padrastro, creo que él se siente perdonado. Se toma libertades extrañas, considerando nuestra historia. Cuando quise intentar quedar embarazada, subió la foto de una embarazada tatuada y sexy a mi biografía de Facebook. “Me hizo pensar en tí”, escribió sobre ella. La miré con el estómago en la garganta, sorprendida. Como regalo para mi nuevo hogar le dio a mi madre uno de sus dibujos, un boceto del partenón. Me di cuenta que él lo consideró como algo importante por la manera incómoda y urgente en la que ella me lo dió, casi avergonzada. Me instó suavemente a que lo llame, que le haga saber que lo recibí, que le agradezca. Esto fue un día o dos antes de mi boda. “Se lo diré luego” le dije, y volví a llenar con chocolates las cajas de regalo. Mi madre se llevó su teléfono al otro cuarto y lo llamó ella misma. “Ah sí, le encantó”, la escuché decir. Con mi novia nos miramos, atónitas. “¿Te das cuenta cómo es con él?” le dije entre dientes, y mi novia asintió, espantada. En ese momento sentí esa pequeña y cómoda llama de comprensión.
Mi novia ahora es mi esposa y ella nunca conocerá a mi padrastro. Un novio anterior con el que salí por varios años viajó conmigo a Florida varias veces, y me sentí mal por el modo en el que su relación con mi padrastro arruinó su cabeza. “¿Es correcto que me caiga bien?” me preguntó, confundido, sin querer traicionarme, aunque le tendí la trampa, ¿no? Lo hice pasar tiempo con este hombre alegre que trataba a mi madre con tanta dulzura, que nos llevó a jugar al golf en miniatura, que escuchaba Aerosmith en su camión y no le importaba que mi ex fuese transexual, que nos llevó a comer pizza y volvió a la casa de la gasolinera trayendo juegos de bingo para que juguemos todos. Durante los años antes de su enfermedad espinal, así era mi padrastro. Era encantador, fumaba un cigarrillo tras otro, le gustaba hablar de ciencia, practicaba buceo. El abuso sexual que había perpetrado era un concepto. El hombre frente a nosotros era real.
“Claro que está bien”, le dije. “Es agradable”. Pero del mismo modo que mi mamá perpetuó ese abuso inicial al insistir en que siga en contacto con mi padrastro, yo también arrastré a mi ex a la incómoda situación de pedirle estar en compañía y pasarla bien con el hombre que abusó de la mujer que amaba. Fue malo para mí y malo para él.
No quiero que mi esposa pase por esa situación. No quiero que sienta ese tira y afloje confuso, un deseo noble y violento de protegerme que luego querré que sofoque. De alguna manera, no quiero invitarla a que me traicione de la misma manera en la que yo me traicioné a mí misma. Ella quiere asesinar a mi padrastro por las cosas que hizo. Como corresponde. Esa violencia me hace sentir amada y comprendida, y aprendí lo valioso y crucial que es eso para mí.
Me presionaron para normalizar una situación anormal, por lo que es importantísimo que la persona más cercana a mí se mantenga con los pies en la tierra, lista para recordarme, si lo necesito, cuán retorcido es todo esto.
Probablemente no vuelva a ver a mi padrastro, a menos que mi madre muera antes que él, algo improbable, a juzgar por su salud. No sé si su estado lo matará o provocará que se suicide, o si vivirá una vida larga e infeliz totalmente medicado y con su espina dorsal llena de pústulas y esporas. Como poeta, no puedo evitar pensar en su enfermedad de un modo metafórico. De cómo su padre solía golpearlo violentamente en su espalda, su espina dorsal, con un cinturón. Cómo “having a spine” (expresión en inglés similar a “ir con la frente en alto”) significa tener convicciones, algo por lo que sentirse orgulloso. Desde que nuestra familia se desintegró, él quedó un poco encorvado, ya sea durante esos primeros momentos de ser un mártir y querer morir, o esa atmósfera de culpa que siempre detecté en sus regalos de juegos de bingo y golf en miniatura. Ha tenido que vivir consigo mismo, y ahora está profundamente enfermo.
“Te quiero” me dice al cortar el teléfono, y le respondo “te quiero”, porque es lo que se dice, incluso aunque me enfurezca brevemente su audacia, también me enfurece que sí lo quiero, y odio estar atrapada en esta situación en la que me veo obligada a ver a mi abusador como alguien herido, humano, que siente dolor y es quizás querible. En un grupo de apoyo para personas con familias imposibles como ésta, advierten no confundir el amor con la pena. Quizás sea lo que estoy haciendo. Desearía que mi padrastro no hubiese tenido esa infancia tan horrible que lo hizo tomar la serie de malas decisiones que lo llevaron a su estado actual — enfermo, empobrecido, culposo y completamente drogado. Claro que me siento mal por él. Me siento mal por nosotros dos.
Semanas atrás hablé por última vez con mi padrastro, su voz opacada por las pastillas. Hablamos de los libros de Game of Thrones que le regalé para su cumpleaños. Su cumpleaños fue meses atrás, pero le tomó un tiempo manejar la distracción de su dolor crónico y el efecto adormecedor de los analgésicos para comenzar a leerlos. Ahora que se adentró en sus páginas, estaba feliz, y la historia lo distraía del latido de su espina dorsal, su ansiedad al darse cuenta que el dolor estaba empeorando e imaginar cómo lo manejaría. Todo esto me lo contó mi madre, no él. Sigue hablando por él, pero ahora lo permito. “¿Cómo está?” Le pregunto. Me parece grosero no hacerlo. Sé que ambos están sufriendo, él por estar atrapado en su cuerpo decadente, ella por ver a su marido deteriorarse, y ambos por quedarse en bancarrota debido al costo de los medicamentos y los tratamientos. A lo lejos en San Francisco, en el centro de mi vida espléndida, escucho lo que me cuentan, hago venir de visita a mi madre, la dejo hablar sobre lo difícil que es cuidar a una pareja con una enfermedad crónica y terminal. A veces olvido que esa pareja es mi abusador, y ella me rompe el corazón, los dos me rompen el corazón. A veces cuando lo recuerdo, mi corazón se me rompe igual.
Este post fue traducido del inglés por Javier Güelfi.
