
Lo más raro de vivir con tus padres es que observan todos tus movimientos: “¿Es tu segunda copa de vino?” “¿Quién llama?” “¿Vas a dejar el queso?” “¿Cómo es que el perro te quiere más a tí que a mí?” “¿No te habías duchado hoy?” Y así, por siempre jamás.
Luego de cinco años en Nueva York, decidí que era momento de cambiar. Vacié mi departamento en Williamsburg y crucé el país hasta la pequeña isla en la que nací, en el estrecho de Puget. Decidí ir a la escuela de enfermería y vivir con mis padres hasta completar los requisitos de la universidad pública local. Ya pasaron cuatro meses desde entonces.
Soy hija única, lo que significa que mis padres están obsesionados conmigo. La gente piensa que ser acosado por extraños es grave, pero existe una manera mucho más insidiosa de acoso: cuando mi madre se apoya en el marco de la puerta de mi cuarto para ver lo que miro por televisión, y luego me sugiere que debería salir a la intemperie. Es un tipo de acoso que el sistema legal aún no reconoció.
En realidad, lo peor es cuando no hacen ningún comentario, ya que habitualmente significa que están demasiado espantados como para procesar totalmente mi última ofensa, y necesitan un tiempo para pensar en ello antes de tocar a mi puerta tres días después, mientras veo una serie (“¿Otro episodio de eso?”) para decirme “Estuve pensando en lo que dijiste el otro día”.
Cada vez que mi madre dice que estuvo pensando en lo que dije el otro día, sé que se avecina algo malo. Recordará alguna observación reciente, luego me contará de qué manera encaja en un patrón de mal comportamiento que ha observado durante décadas pero que nunca pudo comprender hasta ahora, momento en el que finalmente le entregué la última pieza de un rompecabezas siniestro. Si intento discutirle, dirá “está bien” con una calma que sugiere que puedes conducir a una persona de 29 años al agua, pero no puedes hacer que se enamore de aquel vecino tan amable.
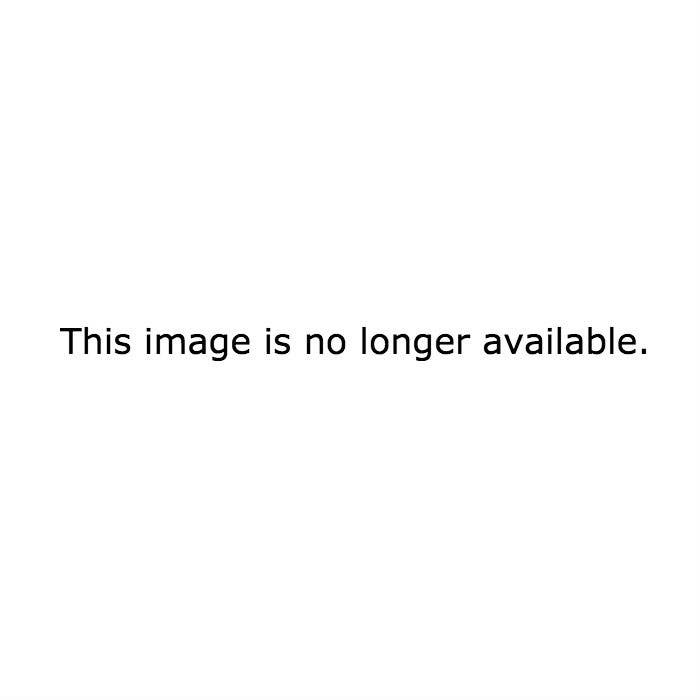
Mi madre se obsesionó con la idea de la amabilidad, y también con la idea de que solo salgo con “idiotas”. Le cuento que estoy conociendo a alguien y su primer pregunta es “¿Es amable?”
El tono en el que me lo pregunta sugiere que la respuesta seguramente no será que si. Digo que sí de inmediato aunque, hasta ese momento, ni siquiera lo consideré. Es gracioso, inteligente, atractivo; ¿Pero es amable?
Mi madre cuenta otra vez la historia de que, cuando su hermano estaba muriendo de SIDA en los ‘80s, le dijo que nunca le había preocupado la amabilidad, pero que en ese momento se daba cuenta de que era lo único que importaba. Me gustaba la historia, pero no comprendía cómo se relacionaba conmigo. ¿Quién quiere salir con un chico amable cuando puedes salir con alguien a quien no le importas?
Últimamente la perra no se separa de mí. Me sigue de una habitación a otra, como mis padres, y me observa con una mirada ansiosa pero vacía, al igual que mis padres. La única diferencia entre es que me encanta que la perra me mire así.
Soy mucho más paciente con un perro, que quizás no se diera cuenta si me muero, que con mi mamá, cuya vida terminaría si en efecto muriese. Mi madre, obviamente, notó que la perra me seguía. Me preguntó “¿Por qué a Bella le gustas más que a mí?”
Esto me llevó a preguntarme Sí, ¿por qué le gusto más que a ella? y luego lo recordé: ¿No es que los perros pueden oler el cáncer?

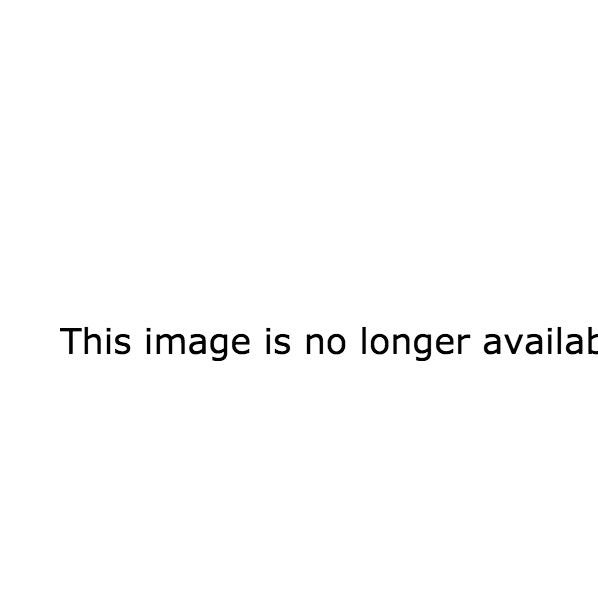
Otra cosa de vivir con tus padres es que envejecen. Sus amigos mueren. Desde que estoy en casa, tuvieron dos amigos de hace mucho tiempo a quienes les diagnosticaron un cáncer incurable. Por primera vez comencé a pensar seriamente en la muerte. Cada vez que no puedo recordar una palabra (¿Cómo es la otra palabra para un cáncer incurable?) asumo que es el comienzo de un Alzheimer precoz.
Mi padre me cuenta que a la esposa de su amigo le diagnosticaron el tipo de cáncer cerebral por el que la gente muere (¿CUÁL ES LA MALDITA PALABRA?) y comienzo a notar dos arrugas verticales entre mis ojos. Esas líneas se llaman “onces”. Lo sé porque pasé casi dos años escribiendo para una revista de belleza. Me pregunto si estaría tan obsesionada con estas arrugas si no tuviese cómo llamarlas. Como esas culturas que, al no tener un nombre para el color “fucsia”, simplemente no lo ven.
Un mes después, mi papá me cuenta que la esposa de su amigo con el cáncer terminal (ESA ES LA PALABRA) de cerebro murió. El mismo día, casi me salgo del camino por observar mis “onces” en el espejo retrovisor. Los paralelos entre nuestras vidas se ponen cada vez más espantosos. Las arrugas paralelas entre mis ojos, también.
En mi clase de nutrición aprendo que las mujeres solamente deberían beber una bebida alcohólica por día. Envío un mensaje de texto a mi amigo enfermero en la universidad de Nueva York y me dice que tuvo varias pacientes atractivas, educadas y acomodadas (usa esos adjetivos porque me conoce) agonizando debido a problemas en sus órganos relacionados con el alcohol. Me dice que estas mujeres bebían solamente un par de vasos de vino por noche. El emoticón de cara triste que me envió luego me pareció un poco crítico.
Me pregunto si beber dos tragos por noche (y a veces más) contribuye a mis “onces”. Hablo con una amiga sobre esto y me dice “¡Sí, los veo!” Luego me cuenta que se inyecta Botox cada tres meses. Tiene 29 años. El Botox es una carrera armamentista: en cuanto alguien comienza a usarlo, todos debemos usarlo. Supongo que puedo elegir no participar en una carrera armamentista, pero si no lo hago ¿Cómo podría considerarme estadounidense?
Les da un ataque cada vez que suena un celular, pero parecen comprender otras cosas.
Algo que siempre me gustó sobre mi mamá es que nunca habla sobre su apariencia. Nunca dice que se ve gorda, no pregunta si se ve gorda ni pasa horas frente al espejo con cara de preocupación, pensando que se ve gorda. Mi mamá intenta convencerme de no comprar cosas como un champú exfoliante que vale 51 dólares. Intento convencerla de que el champú puede valer la pena: “¡Esta mujer dice que cambió su vida!”
“Sí, la hizo pobre”, me dice.
Es raro estar acompañada por gente que no está en sus veintes. Les da un ataque cada vez que suena un celular, pero parecen comprender otras cosas.
Mi papá come arenques en escabeche directamente del refrigerador. Cuando intento explicarle que eso es asqueroso, me responde “Solamente es arenque”. Es su razonamiento favorito. Objetas sobre algo, y responde diciendo “Solamente (insertar cosa objetable aquí)”. Obviamente, es imposible ganar una discusión con alguien que juega tan sucio.
Pero luego tengo un pensamiento extraño: Quizás sí sea solamente un arenque, una arruga, o una perra a quien le gustas. Muchas de las cosas que consumen mi mente no les interesan a mis padres. Lo único que parece importarles es ser amables, intentar hacer lo correcto, y disfrutar de sí mismos de modo que no provoque que los demás quieran morirse. Todo lo demás, es solamente eso.
Claro que cosas como “ser amable” son aburridas, y no te permiten comprar champú exfoliante. Pero luego de cuatro meses de forzarme a estar entre ellos, noté que me venían a la mente algunos pensamientos sorprendentes, como No quiero asesinar a esta persona por caminar lento en la vereda. O Si no entro en la escuela de enfermería este año, no será el fin del mundo. Vivir en un pueblo pequeño también ayuda (porque no hay nadie en la vereda) pero hay algo más. El ritmo es lento, pero igual puedes llegar a tu destino.
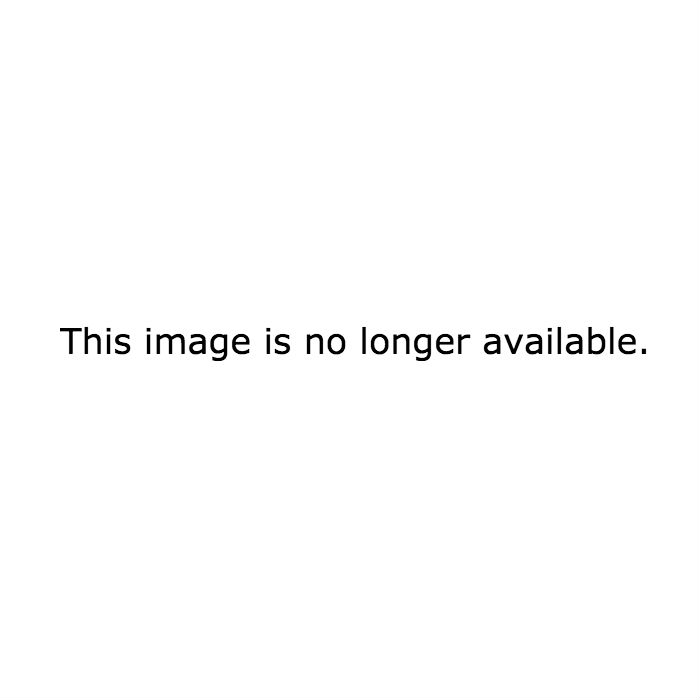
Si existe algo que les importa mucho a mis padres es meterse en el agua. Sea un lago, río, océano o pileta, haga calor o frío, de día o de noche: en lo que a ellos concierne, lo mejor que puedes hacer con un acumulamiento de agua es estar dentro de él. En nuestra familia, el cuento “El nadador” de John Cheever no es una trágica historia de alcoholismo, sino la descripción del mejor día del mundo.
Nadamos más allá del espigón de nuestro pueblo. Siempre es lo mismo. Yo me hundo hasta el estómago, me quejo de lo fría que está el agua, y ellos ya están a medio camino de la isla llena de árboles del otro lado del estrecho.
“¡Métete!” me gritan, y parte de mi los odia y quiere salir y refunfuñar como lo hacía a mis 16 años, pero otra parte de mí sabe que el shock inicial vale la pena. Me zambullo y salgo con un grito ahogado. El agua está helada. Se siente genial.
Este artículo fue traducido del inglés por Javier Güelfi
