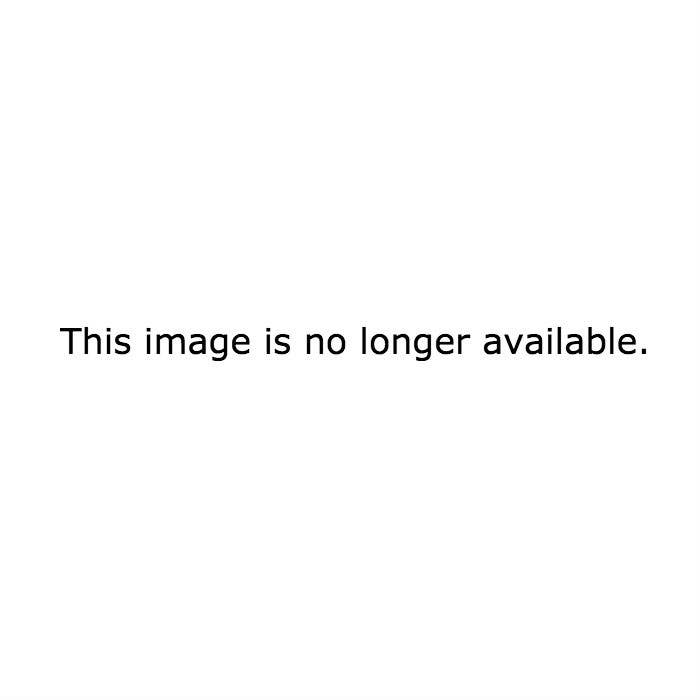
Uno de los primeros recuerdos que tengo es el de sentir los cachetes calientes, muy calientes. Todo iba mucho más lento y la sensación de que había hecho algo muy malo estaba más presente que nunca. Abrí el cajón de mi abuela, una farmacia muy bien surtida, y me comí todos los dulces que habían ahí. Me dio fiebre, le puse los pelos de punta a toda mi familia y la boca me supo a químicos durante días.
Mi abuela se daba —mínimo— ocho aspirinas al día. Se las pasaba con cocacola y una cadena interminable de raleighs. Era su forma de resistir la existencia. Divorciada, con siete hijos, víctima de abuso, aburrida: el cliché del ama de casa mexicana hecha y derecha. Dicen que lo que no heredamos, lo aprendemos y como era de esperarse, mi madre también es adicta a las pastillas.
Hay una anécdota que puede explicar a la perfección la situación de mi mamá. Cuando ella era adolescente, antes de emprender un viaje escolar que involucraba viajar de noche, su mamá —mi abue— le abrió la boca y le disparó dos rohypnoles. Con eso no iba a tener problemas para dormir. Sí. Rohypnol®, la misma droga con la que Zach Galifianakis en The Hangover noqueó a su manada de lobos. A partir de ahí, el término “roipnolazo” fue comúnmente utilizado en su vida: y por lo tanto… en la mía.
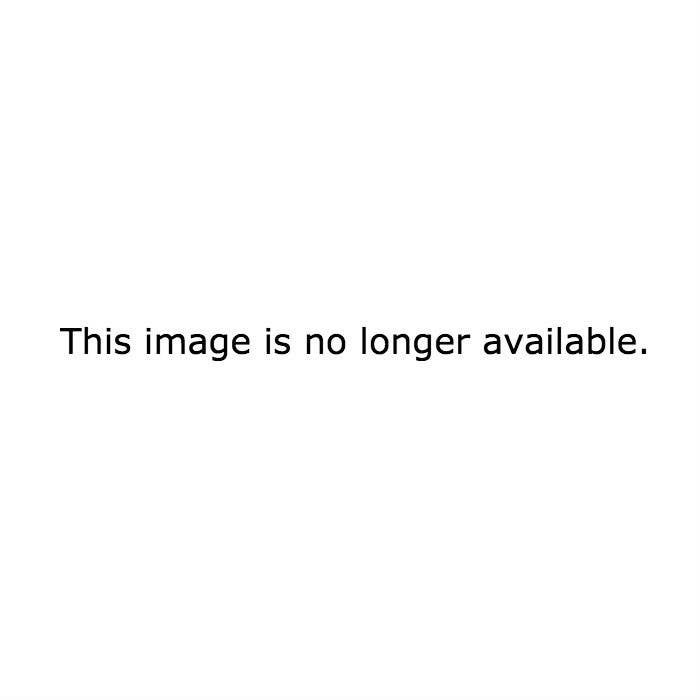
Nacer, crecer y aceptar a una madre con farmacodependencia es un deporte extremo. Si el concepto de amor lo aprendemos directamente de nuestros padres, ¿cómo podría aprender yo a amar —y a amarme— desde alguien que necesitaba tranquilizantes todas las noches? ¿Cómo podía aprender el verdadero significado de la felicidad, si éste venía inconscientemente con contraindicaciones? Además, los rohypnoles no eran los únicos visitantes permanentes en mi núcleo familiar: había pastillas para facilitar la digestión, para la migraña, para los cólicos, flores de Bach para hacer más natural el proceso, etcétera. El Rx era una constante. La farmacia de la abuela abría más sucursales. Afortunadamente, en mi sistema incrementaron las medidas de seguridad: ni de broma me daba otro coctel de dulces igual. El problema era que la farmacia se surtía sin ningún tipo de vigilancia. Las recetas médicas eran un chiste. El conocimiento adquirido sobre los efectos de los medicamentos valía más que la opinión de cualquier doctor.
Por fortuna, la escuela me ayudó. Podía ver cómo vivían los niños ~normales~ y los envidiaba en secreto. Quería la relación que tenían con sus mamás, sus núcleos familiares, su manera de relacionarse con los demás: su seguridad. Aprendí conductas de ellos, de mis maestras y de los momentos en los que tenía a una madre y un padre funcionales. Surfeé la niñez, sin darme mucha cuenta de que la presión dentro de la olla exprés se iba haciendo cada vez más fuerte. Conforme alcanzaba la adolescencia, los fines de semana volvían la realidad un poco más evidente. “Mamá se siente cansada porque no pudo dormir. Vámonos a pasear tu hermana, tú y yo y le traemos luego de comer”, decía mi padre. Las tardes transcurrían medianamente tranquilas, hasta que volvíamos a casa. Una catástrofe en proceso, de la cual se hablaba por encimita. Sin embargo, la ausencia de palabras sobraba cuando los sentidos hacían su trabajo. El recuerdo de la sensación de entrar a su cuarto me sigue provocando un hueco en la panza. Un olor penetrante a cama, las cortinas cerradas, hablarle desde la oscuridad, sentir las lágrimas sin la necesidad de verlas. Me tiemblan los dedos mientras lo escribo aún después de todos estos años.
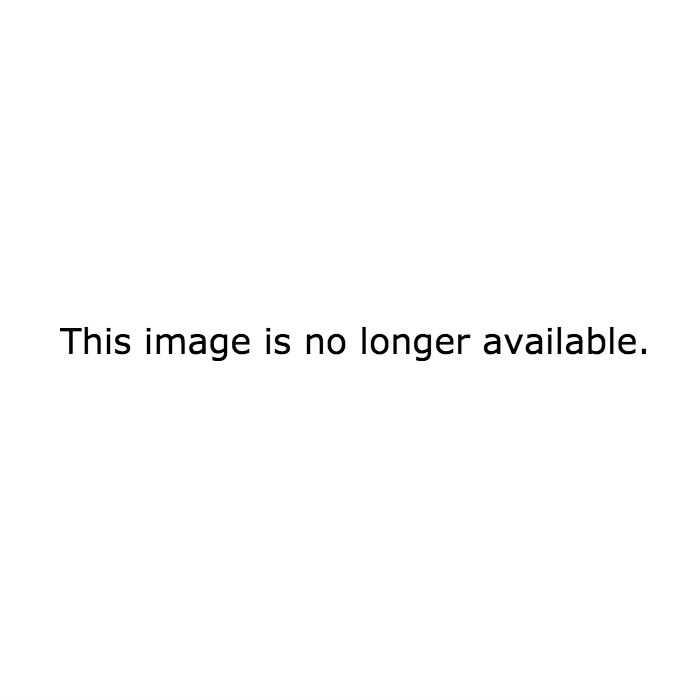
El “cansada” se fue tornando en términos más ~adultos~ como “tuvo insomnio”, hasta que derivó en “deprimida”. La depresión la llevó al psiquiatra, y el psiquiatra la llevó a más pastillas. Mi núcleo familiar se amplió: ahora compartía casa con Prozac, Tafil, Clonazepam, Diazepam. Muchas fueron y vinieron. Estuve en contacto con ellas en los días más complicados de mi vida. “Mamá tiene que ir al psiquiatra.” “El psiquiatra sólo me está enloqueciendo.” “Necesito una receta para conseguir mis pastillas.” “Voy a tener que ir con otro doctor.” “Mamá y papá se van a divorciar.”
Como muchos adolescentes encontré refugio en la música. El heavy metal entendía mi ansiedad. Los guitarrazos rápidos, las letras que invocaban el sufrimiento de la guerra, el mensaje anti-religioso y siempre desafiante, fueron mis mejores amigos. El volumen alto de mi guitarra y su amplificador lograban callar el ruido exterior: los gritos y el sufrimiento. Un hogar roto se escondía debajo de mis audífonos, en mi vestimenta negra y pelo largo. Guardé todo ese resentimiento en un lugar muy profundo y decidí abandonar a mi madre y a mi hermana. Me fui a vivir con mi padre, y de pronto, todo pareció mejorar: la relación con mi mamá, mi relación con los demás seres humanos, mi profunda tristeza se iba olvidando… aparentemente.
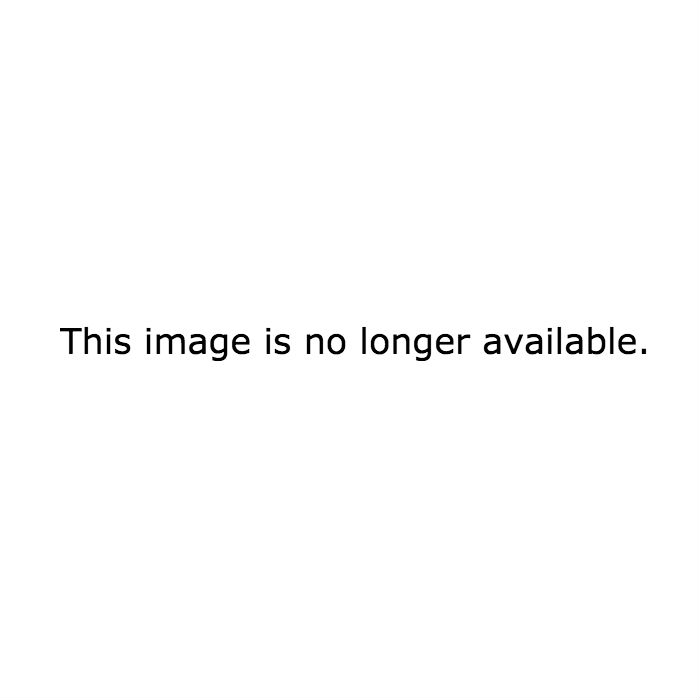
Conforme crecemos aprendemos a juzgar. Es inevitable. Lo hacemos desde nuestros recién adquiridos valores “personales”. Desarrollamos una ética, escogemos mejor a las personas que nos rodean y de alguna forma nos volvemos maniqueístas. Con la distancia, aprendí a juzgar a mi madre con la vara más dura que encontré. Es muy fácil juzgar a alguien que aparentemente está perfecto por fuera, pero por dentro está viviendo un infierno. Supongo que por eso, la depresión es tan compleja. Por más que intentaron explicarme, jamás lo entendí a profundidad. Nadie escarmienta en cabeza ajena.
La depresión que el psiquiatra le había diagnosticado a mi mamá fue cambiando de forma. Un mal paso en una clase aeróbica en el gimnasio devino en una complicación de columna: hernia de disco. Mi conclusión fue inmediata: se lo provocó como un pretexto para seguir deprimida. Era lógico, el atajo ideal para poder quedarse en cama, sin abrir las cortinas y que el mundo entero se detuviera. “No estoy para nadie.” Y la forma más sencilla, inmadura, el modo furioso respondió con resentimiento y coraje. Lo bueno, es que nos veíamos de lejitos, aunque la distancia nunca acorta los lazos familiares. Nunca he podido dejar de sentir cosas por mi madre. No me deja de afectar nunca.
Naturalmente con la complicación lumbar vinieron más doctores, más pastillas. También vinieron más pretextos para no salir de su recámara, para no abrir las ventanas, para dedicarle las veinticuatro horas del día a la programación del Canal de las Estrellas. La farmacia ampliaba su oferta: relajantes musculares, ansiolíticos, pastillas para dormir, pastillas para ir al baño, antidepresivos, remedios para la gastritis, aparatos ortopédicos, cojines que producen calor: quejas, lamentos, más depresión. El tema de la espalda duró años enteros. Cada cumpleaños, cada día de las madres o festejo navideño servían como corte de caja para verla ponerse peor. No había forma en la que podíamos ayudarla. La única manera de hacernos útiles era llevándola al hospital para que le volvieran a infiltrar la columna con relajantes musculares cada vez más potentes. Eso ocurrió hasta que ya nada le hacía efecto y hubo que operarla. Se trataba de una cirugía medianamente sencilla, y que iba a dejarla “como nueva”. Mi hermana y yo vimos la luz al final del túnel. Por fin estará bien de la columna. Su actitud ante la vida va a cambiar. Vamos a tener a la madre que siempre quisimos. Vaya ingenuidad.
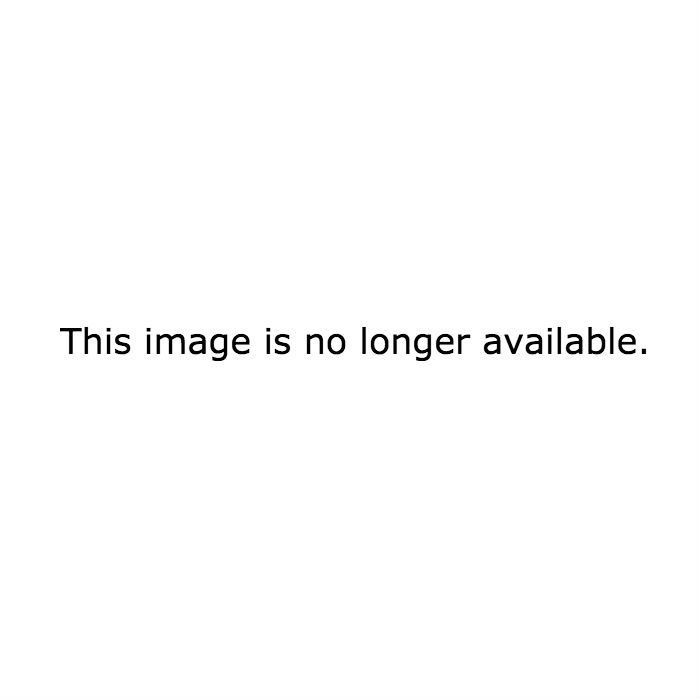
Por esas épocas comencé a ver a una psicóloga. Me había resistido en un par de ocasiones a hacerlo, sin embargo, hacia la mitad de mis veintes por fin tenía sentido. Un lugar para hablar con alguien, para contarle por qué de pronto me sentía tan solo, por qué saboteaba mi vida y por qué me había convertido en esa persona tan soberbia y negativa. Lo primero que me preguntó mi terapeuta fue sobre...Sí, adivinaron… ¡Mi relación con mi madre! Y sí, también adivinaron: consideré abandonar la terapia en ese instante. “Gracias, pero he visto muchas películas en donde el terapeuta insiste que todos tus problemas son causados por tus padres, mientras cobran cheques millonarios. Gracias, pero no gracias.” Resistí los primeros meses, probablemente los más difíciles. Hablé de todos los problemas que tenía en la vida, de mis ganas de dejar la radio, de abandonar mi trabajo, del resentimiento que tenía con la sociedad. Poco a poco, mi terapeuta fue ayudándome a hablar sobre lo que no se hablaba: de mi relación con mi madre. “Tu mamá no va a cambiar”, repetía sesión tras sesión. “Tú no la vas a salvar”, me exigía repetirmelo. “No puedes escoger a tu madre, pero puedes escoger la forma en la que te vas a relacionar con ella por el resto de tus días. Antes, necesitas resolver con ella”.
Tuve que dejar de verla. Un día la llevé a comer y le expliqué que iba a pasar un tiempo en el que no nos íbamos a ver. Los ojos se le llenaron de lágrimas, e inmediatamente me ofreció una disculpa por tantos años. Me abrió la puerta para un largo proceso de reconciliación y perdón. Ese día lloré todo lo que no había llorado de adolescente. A modo de explicación le reclamé, le grité, y le reproché por todo lo reprochable. Me fui, para no verla durante meses. En el proceso, dos acontecimientos agravaron la situación y pusieron mi relación con ella en estado de shock. La tuve que llevar a que se internara en un hospital psiquiátrico. Estuvo ahí poco más de un mes. Durante una semana, no fui a trabajar. El trabajo de aceptación de la realidad se convirtió en mi prioridad número uno. Comencé a escribir. Leí como loco a Brett Easton Ellis. Lo enfrenté como pude. Meses después recibí una llamada de mi hermana. “Mamá tuvo un accidente”. Se cayó de la bicicleta y se destruyó la cara. Está estable.” Se imaginarán el trabajo que me costó ir a visitarla, para encontrar una metáfora viviente.
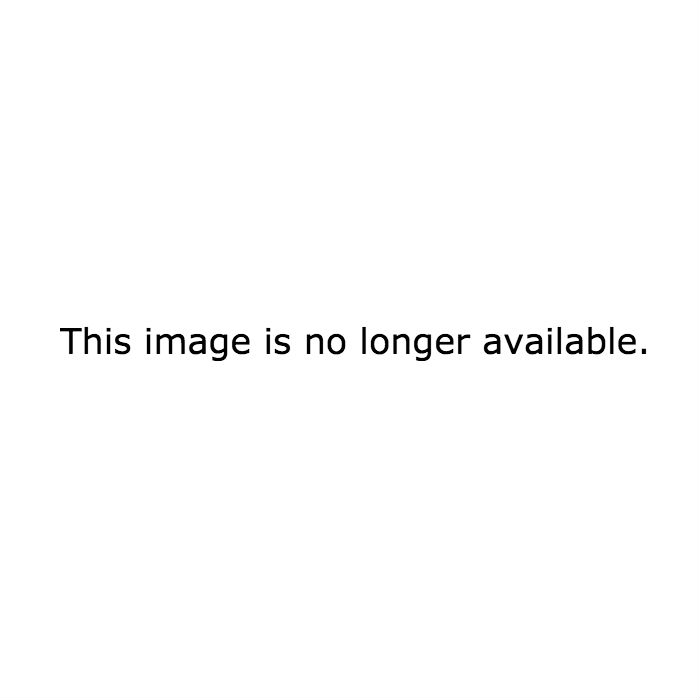
No fue sino hasta unos meses después del accidente que por fin me había dado cuenta de lo enojado que estaba con ella, y de cómo necesitaba ponerla en perspectiva. Toda la rabia, toda la furia comenzaba a salir. Pasé por todos los estados de ánimo y experimenté todos los sentimientos que se pueden sentir por alguien: del resentimiento al odio, a la rabia, a la frustración, a la indiferencia, al entusiasmo, al cariño, a la valoración emocional, al miedo y por supuesto, la tristeza. Me tomó meses entender que sentirse triste por la situación de alguien más está bien, y que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer cambiará la situación ajena. El proceso me provocó decenas de descalabros emocionales: subeybajas en mi forma de estar con la vida, hasta que encontré y descubrí el verdadero significado de la palabra clave: ACEPTACIÓN. Por fin, después de tantos años, me liberé, la solté y aprendí a quererla incondicionalmente. El odio, la frustración y el resentimiento se fueron resbalando y desapareciendo poco a poco. Encontré un cariño que había olvidado en el camino, y un respeto que había perdido.
Poder hablar sin sobresaltos sobre mi situación familiar fue el primer síntoma positivo. Verla sin sentir estrés o exaltación por sus conductas fue el segundo. El tercero, y el más importante fue precisamente lo que me salvó la vida en primera instancia: Vomitar. Sacarlo todo. Decirlo de forma serena y ordenada. Explicar el por qué de mi situación. Hablar con confianza y asertividad. Regresar todas las conductas que no me pertenecían. Uf. De verdad que se sintió bien.
Cuando me tomé todas las pastillas de mi abuela, me hicieron vomitar. Me hicieron sacar todo eso que no me correspondía tener adentro y que por accidente —inevitable accidente— me comí. Aceptar es precisamente saber que las cosas ocurren muy a pesar de nosotros. Es regresar lo que no nos corresponde, es ser responsables de nuestras propias vidas. Al día de hoy, hablo con mi madre, la visito esporádicamente y conversamos como adultos, con gusto de vernos y abrazarnos. Como madre e hijo. Ella actúa desde sus problemas y yo desde los míos, a sabiendas de que las pastillas seguirán ahí hasta que ella encuentre una forma de ayudarse.
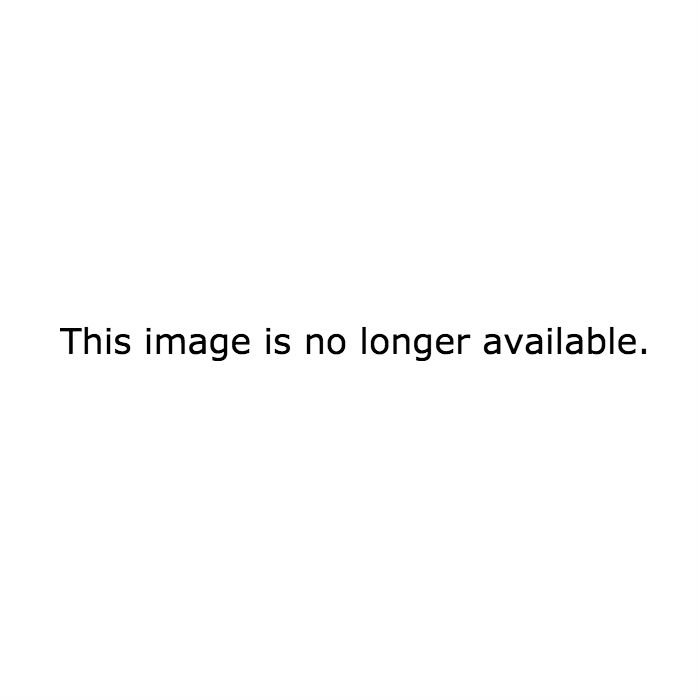
Consulta con un médico siempre que tengas dudas sobre tu salud y bienestar. Los posts de BuzzFeed tienen únicamente una función informativa y no son un reemplazo para el diagnóstico, tratamiento o asesoría médica.

