En octubre de 2013, elaboré un plan complejo para suicidarme.
Por ese entonces, trabajaba como editor en un sitio de noticias. Iba a la oficina todos los días, pero mi cabeza nunca estaba ahí. Sentía los miembros entumecidos, como cuando se duermen los pies. Las mañanas más aterradoras eran en las que sonaba el despertador a las 6, pero no era capaz de girarme boca arriba; y quitarme las sábanas parecía como intentar quitarme de encima un edredón lleno de cemento.
Al arrastrarme al espejo cada día, me encontraba con el reflejo de un hombre tan feo que pensaba que no merecía vivir. Así que decidí que era hora de que ese hombre muera.
¿Condimentar mi plato favorito con algún químico y morir envenenado? No. No quería una muerte lenta. ¿Qué tal cortarme las venas? No. Odio los objetos filosos. No sé nadar, así que una posibilidad era tomar el subte A hacia Rockaway, en la costa de Queens, a la medianoche, saltar al océano atlántico y dejar que la corriente me aleje. La descarté porque esa también hubiera sido una muerte lenta. Además, estos escenarios pueden fallar.
En su lugar, decidí terminar con mi vida del modo más sencillo: meterme un arma en la boca y apretar el gatillo. En uno de mis trabajos anteriores, ayudé a editar una serie de historias que hacían públicas las desapariciones de personas negras. Como coartada, decidí sacar detalles de estas historias y usarlos para armar la mía. Había una en particular que parecía perfecta para mí: una joven que desapareció luego de pasear por Atlantic City en Nueva Jersey y de la que nunca más se supo nada. Se encontraron restos humanos, probablemente de la mujer perdida, un tiempo después, en la costa.
Luego de unas semanas, mi plan estaba casi listo: le diría a mis amigos y a mi familia que me iba de caza al noroeste, a New Hampshire o quizás a Maine, donde las leyes de armas son más blandas. Eso es todo lo que necesitaban saber. Una vez allí, compraría un rifle (supuse que un arma de mano parecería más criminal si me llegaba a detener la policía). Hasta sabía el tipo de ropa que usaría para mezclarme como un hombre de color paseando por New England: botas amarillas, jeans rectos, un chaleco inflado, una camisa de franela.
Sabía que querría estar en la parte de la costa donde las corrientes fuesen lo bastante fuertes como para llevarse mi cuerpo. Me ubicaría al borde de un acantilado, me metería el cañón del rifle en la boca, apretaría el gatillo y esperaría que el impacto me empuje hacia atrás. Mi cuerpo sin vida caería luego al agua y el océano se lo llevaría para siempre.
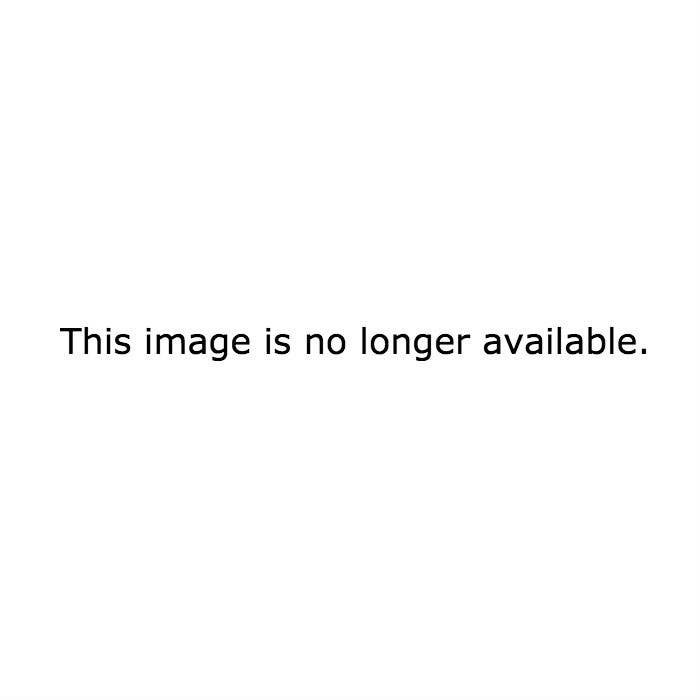
Crecí en la avenida Scotten, al oeste de Detroit, en los años 80, durante el pico de la epidemia de crack. Fui criado por mi abuela, Mama, y vivía con ella, mis tíos Randy y Cricket, y mi tía Annette. Todos ellos me abusaron de un modo u otro. La violencia era lo normal. Era normal volver de la escuela y que uno de los chicos más grandes de la cuadra de repente corriera y me usara de escudo humano para cubrirse de un tiroteo a unos metros de distancia. A menudo cocinaba una salchicha en una hornalla de mi cocina mientras que, en las demás hornallas, se cocinaba alguna de las drogas que vendían mis tíos.
Una noche durante el invierno de 1992, seis o siete hombre encapuchados vestidos con equipos de SWAT irrumpieron en nuestra casa y tuvieron a punta de pistola a Mama, Annette, Randy y a mí. Yo tenía 11 años. Uno de ellos apuntaba un arma a mi nuca mientras los otros golpeaban al tío Randy tan salvajemente que se le salió uno de sus ojos. Los manchones de sangre cubrían las paredes con la fuerza de una pistola de agua de alta presión.
Del agujero de su ojo caían gotas de sangre que y formaban manchas en nuestra alfombra. Las gotas de sangre permanecerían ahí por semanas. Los hombres encontraron el dinero y las drogas que estaban buscando y salieron por la puerta. No sé cómo se enteraron del robo los socios traficantes de mi tío, pero al poco tiempo de que los hombres enmascarados se fueron, llegaron a nuestra sala armados con armas automáticas. Luego de intentar, sin éxito, acribillar a uno de los hombres mientras escapaban hacia la noche, llevaron a Randy al hospital, donde volvieron a ponerle el ojo en su cuenca.
Cuando llegué a la escuela al día siguiente, casi todos mis amigos sabían del robo. Durante el almuerzo algunos se rieron de mí; decían que mi casa era “débil” por haber sido robada. Me sentí avergonzado. El ataque también cambió mi percepción sobre el tío Randy. En ese momento, era la figura paterna más estable en mi vida, me ayudó a definir mi masculinidad. Es el mismo hombre que, según mi abuela, le metió una pistola en la garganta a otro y le pidió que se lo repita luego de haber escuchado que lo había llamado un “negro cobarde”. El hombre se disculpó inmediatamente. Sin embargo, luego del robo Randy era “débil” y me sentía como una presa. Sabía que nunca me mostraría “débil” de nuevo.
Un año después, Randy murió al incendiarse su departamento, y Cricket se había vuelto muy adicto al crack. En ese entonces, cuando tenía 12 años, mi abuela me dió una Magnum .357. “Eres el hombre de la casa ahora”, me dijo. A veces, me prestaba su .22 para que practicara con los arbustos durante la noche, sólo para acostumbrarme a usar un arma en caso de que alguna vez necesite dispararle a alguien de verdad.
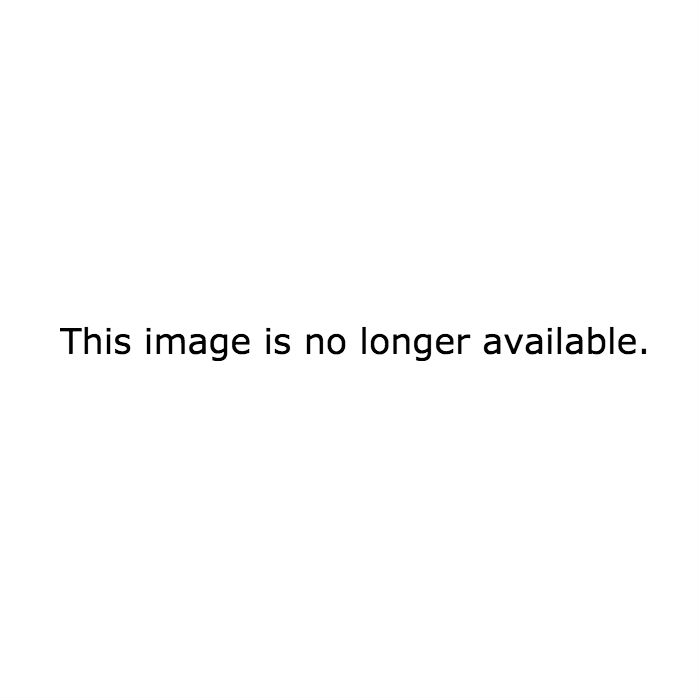
Una noche de aquel otoño de 2013, mientras estaba en la cama buscando más detalles sobre cómo llevar a cabo mi suicidio, me envió un email mi buena amiga Akua. Akua administra una organización sin fines de lucro para asistir a la juventud pan-Africana de Nueva York. A principios de ese año me ofrecí como voluntario para la organización, pero mis pensamientos suicidas me llevaron a encerrarme en mi pequeño departamento en Brooklyn y no hablé con mi amiga desde la primavera.
Sólo me preguntó cómo estaba, y de algún modo eso me hizo caer en un estado de normalidad que no había sentido en meses. Hasta ese momento, no le había dicho a nadie qué era exactamente lo que estaba mal, aunque meses atrás le confesé a un par de amigos que no todo estaba bien. “Lamento que estés pasando por esto, y espero que puedas conseguir ayuda”, dijeron, sin sugerirme realmente cómo podía obtener ayuda. No les dije que planeaba suicidarme.
Pocas veces, o nunca, revelé a alguien lo que realmente sentía. Akua era diferente. Siempre era cálida, y cuando preguntaba “¿Cómo estás?”, no le molestaba si respondías con algo más que “Bien, ¿Y tú?” Cuando me envió el email, estaba uno de los pocos momentos en los que me sentía vulnerable. “Siento que estoy sufriendo pero no puedo explicar por qué. Nunca me había sentido tan débil en mi vida”, le respondí. “Estoy intentando luchar contra esto, pero me resulta cada vez más difícil”. Al día siguiente fui a trabajar, sintiéndome un poco más seguro por haberme sincerado con alguien, pero la mitad del tiempo me sentía semi-consciente". Aún me quería morir. Pero cuando mis pensamientos se volvían mórbidos, me recordaba la primera línea de la respuesta de Akua a mi email: “TE QUIERO TERRELL”.
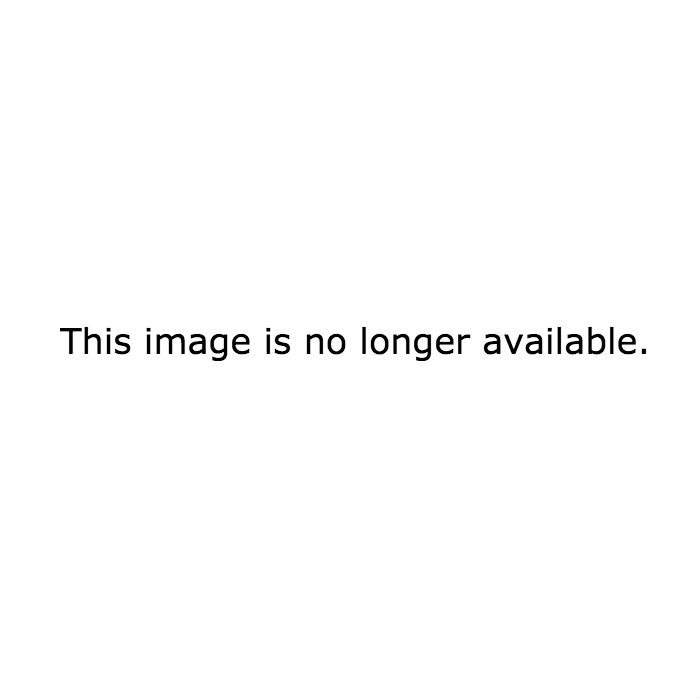
Un año después de la muerte del tío Randy, en un día de verano de 1993, Mama y el tío Cricket tuvieron una fuerte discusión en la sala de estar, algo rutinario en nuestra casa. Cricket era una persona amable antes de volverse adicto al crack, pero luego nos trataba muy horrible a Mama y a mí. Borracho, drogado o ambos, nos solía amenazar y le decía a Mama las peores cosas. “¡Vete a la mierda, puta!” y “¡Mámame la verga, puta!” eran insultos comunes, pero no eran los peores. En esta ocasión, dos amigos de la familia estaban presentes e intentaron calmar a Cricket, pero los ignoró.
“Ya sé lo que haré. Ya vuelvo”, dijo de repente, luego de haber peleado con Mama por 15 minutos. Luego bajó al sótano, en donde vivía. Uno de nuestros amigos, temeroso de que Cricket hubiese ido a buscar un arma, salió corriendo de la casa.
Me apuré hacia donde estaba sentada Mama y saqué la .22 de su escondite habitual, bajo el colchón de su silla. “¡Para, Rell!” me gritó. Intentó sacarme el arma, pero era demasiado tarde. Apunté hacia la puerta del sótano, lleno de ira y con mi dedo índice listo para apretar el gatillo hasta vaciar el cargador. Cuando Cricket emergió de la puerta, ví una pequeña arma en su mano derecha. En el momento en el que le apunté a Cricket la .22, el amigo que aún estaba en la casa corrió hacia mi y me sacó el arma, y salvó la vida de mi tío y la mía de lo que seguramente hubiesen sido años en prisión o instituciones juveniles. Estaba furioso. Había arruinado mi oportunidad de hacer algo que, en secreto, quise hacer por un poco más de un año, para traerle un poco de paz para mi abuela y para mí.
Aquí es cuando mi memoria me falla. Recuerdo salir corriendo por la puerta del frente y cruzar la calle, ver a Cricket al tope de la escalera del vestíbulo, con su arma en su sien. Me acuerdo de Mama al borde del vestíbulo, gritando por su vida. Y queda en mi memoria un camión de noticias local, que llegó para grabarlo todo. Hasta me acuerdo del policía conocido de mi familia intentando convencer a Cricket de no suicidarse.
“¿Qué quieres, Cricket?”
“Quiero ayudar. Necesito ayuda”.
Finalmente, Cricket se fue con el policía en una patrulla y se internó en una institución psiquiátrica por un año, luego regresó a su cuarto en nuestro sótano. No era “débil” como Randy; sólo era un adicto del barrio. Estuvo sobrio por un mes antes de comenzar a drogarse de nuevo. Continuó sus abusos verbales hasta el día en el que me fui de Detroit para la universidad.
Cricket murió de una sobredosis en 2013.
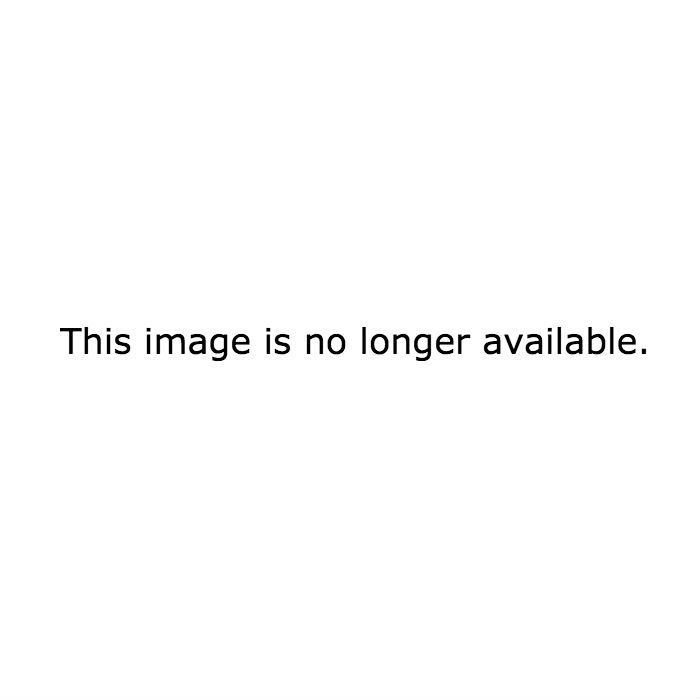
Después de recibir el email de Akua, debo haber hablado al menos con siete u ocho terapistas, respondiendo preguntas como “¿Hace cuánto tiempo quieres morir?” y “¿Eres suicida?”, una y otra vez. Buscaba una mujer negra. Las personas con las que me sentí más cómodo de ser vulnerable fueron siempre mujeres negras (Akua, Mama, mi madrina, y varias profesoras en Philander Smith, una universidad históricamente de gente de color). Una semana después, encontré una terapeuta de color excelente y comencé a verla el 27 de octubre de 2013.
Los primeros dos meses fueron los más difíciles, en parte porque me negaba a aceptar que necesitaba terapia. Mi terapeuta lo vio de inmediato. “¿Tienes un pie adentro y un pie afuera, no?” me preguntó durante nuestras sesiones. “Sí” respondía, intentando ocultar mi escepticismo.
¿Cómo reaccionará cuando le cuente que intenté asesinar a mi tío cuando tenía 12 años?, pensaba.
Con el tiempo, calmó mis miedos al no juzgarme y al ofrecerme un oído comprensivo cuando compartía algo que me avergonzaba. Ella se especializa en traumas infantiles, así que durante los primeros tres meses nos enfocamos en mi vida en Scotten. Cada semana, identificaba algo como una experiencia dramática que, en el pasado, había desechado como si nada: la ocasión en la que quise balear a Cricket; los años de violencia y hostilidad continua que él dirigía hacía Mama y a mí; el método brusco con el que Randy intentaba endurecerme; las veces en las que Annette me llevaba al centro comercial o a un parque en los suburbios y me abandonaba ahí a propósito; el momento en que ví a Mama morir en mis brazos luego de un ataque al corazón a mis 18 años, y nunca lloré ni dije nada al respecto.
“Tu abuela sabía lo que hacía”, me dijo mi terapeuta durante una de las primeras sesiones, y me explicó que la insistencia de Mama en ser duro era su manera de protegerme. “Te enseñaba cómo sobrevivir en el ambiente en el que vivías”.
Ahora, 20 años después, intentaba sobrevivir en un ambiente muy distinto: el corporativo. Particularmente, me esforzaba por evitar a un gerente en mi trabajo que, según me dijeron varios colegas, quería despedirme. Según los rumores, tanto él como otros compañeros de trabajo querían que mi ambiente de trabajo fuese estresante para que yo renunciara. “No les gusta lo que representas”, me había dicho un jefe de un trabajo anterior. Otro gerente me lo explicó más llanamente: “Terrell, eres demasiado negro para ellos”.
Comencé a tener ataques de ansiedad. A veces, cuando veía que alguien que no me quería allí caminaba hacia mí, los músculos de mi pecho se endurecían tanto que me costaba respirar y tenía dolores de pecho que duraban por horas. En Detroit, aprendí el camino corto y el camino largo para ir y volver de la escuela para evitar las pandillas. En vez de matarme de un disparo, estaba convencido de que este gerente se iba a deshacer de mí de un carpetazo.
“Terrell, esto no es tu barrio”, me dijo mi terapeuta tras varios meses. “Esta persona no te va a disparar”.
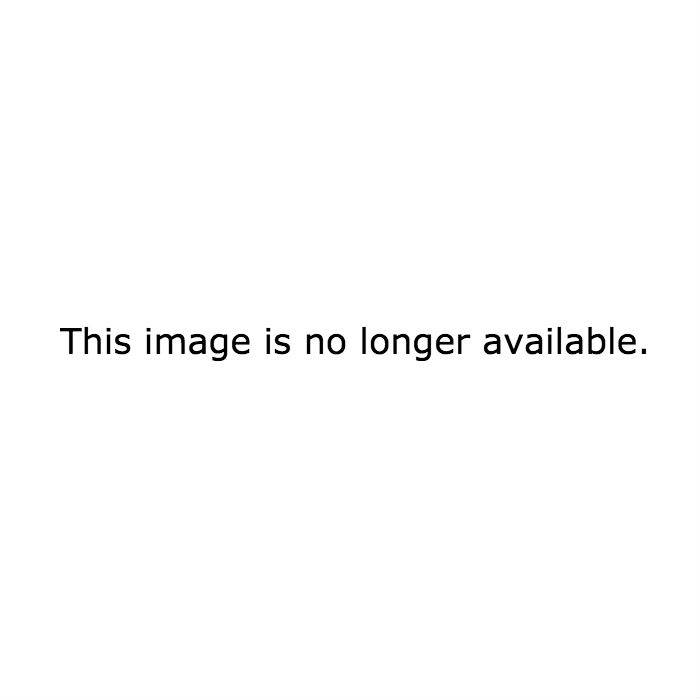
Una noche el octubre pasado, a casi un año de empezar terapia, estaba sentado en mi cama, reflexionando sobre el octubre pasado. Aún no le había dicho a la gente de mi vida que había sido suicida y estaba consultando a un terapeuta, pero estaba cansado de mantenerlo en secreto. Decidí que quería una comunidad que me respalde a lo largo del proceso. Así que el día ocho de agosto, envié un tweet: “Esta es la primera vez en la que discuto públicamente mi lucha contra el suicidio desde hace casi un año, pero ya me siento mejor por decirlo. #BlackSuicide (#SuicidioNegro)”
Al poco tiempo, mi mensaje fue retuiteado o elegido como favorito 60 veces, y varios de mis seguidores me respondieron directamente. Algunos me dieron palabras de aliento, otros me confesaron que estaban deprimidos y que también consideraron suicidarse. Algunos hasta me dijeron sus diagnósticos psiquiátricos: desorden bipolar, esquizofrenia, etcétera. La conversación que surgió del hashtag fue una revelación. No tenía idea de que tanta gente negra estuviese pasando por situaciones similares. Ahora tengo toda una red de personas en las que puedo apoyarme cuando estoy sufriendo.
Sin embargo, aún me falta superar algunos desafíos.
El día de san Valentín, fui a ver 50 Sombras de Grey con un amigo. Cuando Christian Grey se sacó la camisa y mostró las quemaduras de cigarrillo en su pecho (el resultado de años de abuso sexual infantil) tuve un ataque de ansiedad inmediato. Mi pecho se endureció. Mi cuerpo temblaba. El miedo y la impotencia se apoderaron de mi mente. Nunca fui abusado sexualmente, sin embargo esas quemaduras de cigarrillo alejaban mi mente de la sala de cine hacia otro lugar, en el que pensaba que me sentiría más seguro. Comencé los ejercicios de respiración que me enseño mi terapeuta para mantenerme enfocado y presente. Inhalar y exhalar, lentamente. Sigue viendo la película. Quédate en la realidad, pensaba. Mi mente nunca se fue del cine.
Esa noche, envié un email a mi terapeuta para contarle lo que sucedió. Fue la primera vez que acudí a ella justo después de un ataque. En ese momento me negué, temiendo un diagnóstico que me lleve al límite. Es que antes pensaba que podía manejarlo por mí mismo. Pero me equivoqué, y ahora me animo a consultar un psiquiatra. Aunque antes no quise, ahora lo admito: solo no puedo.
Este post fue traducido del inglés por Javier Güelfi.
